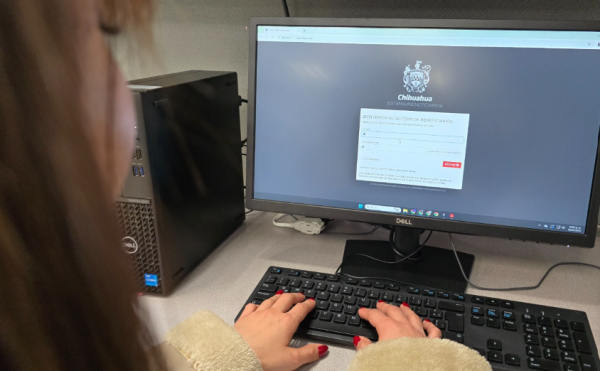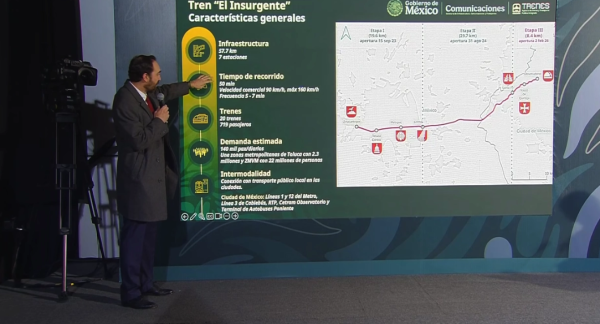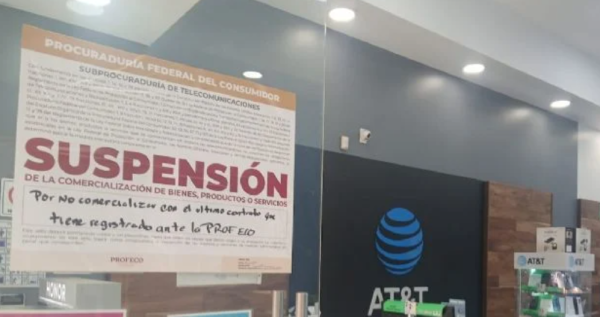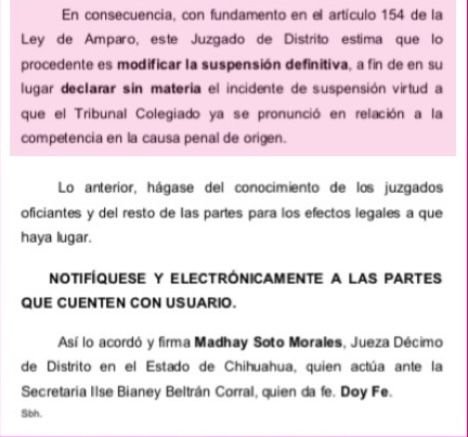Crónicas de mis Recuerdos: Bajo el Eclipse de la Justicia; Condena al General Felipe Ángeles

Por: Oscar A. Viramontes Olivas
Nadie en Chihuahua pudo olvidar aquella mañana helada de noviembre de 1919, cuando llevaron al general Felipe Ángeles desde la Penitenciaría Militar hacia el imponente Teatro de los Héroes, convertido por una amarga ironía del destino, en tribunal de guerra. Eran las nueve cuando la ciudad, aún marcada por años de pólvora y promesas rotas, vio avanzar a un hombre delgado de bigote sobrio y mirada que, había aprendido a leer mapas y conciencias por igual. A su paso, la gente guardaba silencio, un silencio espeso, incrustado en la garganta como si el aire supiera que la ciudad estaba por presenciar una herida que habría de cicatrizar con lentitud.
El tribunal instalado en el teatro, conservaba la nobleza del edificio, pero aquel día, esa nobleza fue profanada por la urgencia política. El escenario, antaño reservado a la música y al orador, se llenó de mesas y uniformes. Las luces proyectaban sombras duras sobre los rostros de los que debían juzgar, y sobre los de los que venían a ver, cómo la ley se convertía en instrumento de una política que necesitaba expedientes más que verdades. Ángeles, acusado de insurrección y rebelión, entró con paso firme. Su presencia imponía una dignidad que ninguna acusación lograba desdibujar. El juicio fue para muchos contemporáneos y para la historia posterior, una farsa, con diligencias apresuradas, testigos condicionados, preguntas que parecían escritas de antemano.
Víctima de la mecánica brutal de la lucha política, el general fue sometido a un proceso sumario que no logró ocultar la verdad a quienes lo conocían; Ángeles, no era un incendiario, sino un hombre de pensamiento militar claro, un artillero que había defendido convicciones y que, sobre todo, había intentado moderar la violencia por razones tácticas y humanas. Las palabras del fiscal resonaron con una dureza mecánica, ya que, los alegatos de la defensa buscaron en vano, hacer que la racionalidad técnica y la ética histórica, filtraran la presión del veredicto ya decidido. El proceso en el Teatro de los Héroes, quedó registrado como el acto que lejos de impartir justicia, legitimó una ejecución política.
Cuando Ángeles pidió la palabra, lo hizo no para suplicar, sino para dejar constancia de su verdad. Habló de la guerra no como de epopeya, sino como de tragedia humana; recordó a los campesinos desposeídos, a los jóvenes que aprendieron a odiar y a matar, a la necesidad de que la revolución no se transformara en mero intercambio de señoríos. Sus frases mesuradas y limpias, calaron en algunos pechos. “Mi muerte hará más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida”, dijo en algún momento, como si su sacrificio fuera para él, una forma de proteger el futuro de los ideales que había defendido. Esa frase que retumbaría en la memoria colectiva, se convirtió en testamento y en profecía; pues la condena llegó en la penumbra de la ciudad. Tres días después del veredicto, en la madrugada del 26 de noviembre, lo condujeron al paredón.
La hora y el lugar, el cuartel del 21º Regimiento de Caballería, fueron elegidos para que la violencia tuviera la apariencia de legalidad militar. Cuando Ángeles caminó hacia la fosa, supo que no se trataba sólo de su cuerpo, aquello que moría, era una idea de la revolución que privilegiaba principios sobre la ambición personal. Rogó a los soldados encargados que apuntaran con tino para evitarle sufrimiento, y con una calma que avergonzó a los verdugos, pronunció sus últimas palabras. Minutos después, vino el silencio seco de la descarga. México perdió a uno de sus estrategas más lúcidos y el cuerpo de Ángeles, no quedaría en la indiferencia y la respuesta popular fue inmediata y desgarradora. La ciudad de Chihuahua que había sido testigo del proceso, se llenó de duelo e indignación.
Según los testimonios y las crónicas conservadas, alrededor de cinco mil vecinos acompañaron el féretro en un cortejo que transitó por las calles hasta el Panteón de Dolores, donde sus restos fueron velados y enterrados en la ceremonia que la historia recuerda con mezcla de ternura e ira. Aquella multitud, era más que curiosidad; era un acto de protesta silenciosa, una manera de gritar que la ejecución no había contenido la justicia, sino que la había burlado. La familia, mujer, hijos, amistades, pagaron un tributo que no se olvida en los bolsillos del tiempo. Las cartas que Ángeles alcanzó a escribir desde la celda, las visitas breves de un puñado de amigos, y el desconcierto en los rostros de quienes lo amaban, quedaron como reliquias de un dolor público.
La esposa, los hermanos, los compañeros de armas, vieron cómo se consumía no sólo la vida de un ser querido, sino también, la esperanza de que la nación reconociera a sus mejores hombres. Muchos lloraron en silencio junto al ataúd, otros, más tardíos, insistieron años después en que la repatriación y el homenaje fueran signos de reparación. El entierro en el Panteón de Dolores fue, por tanto, un doble rito, despedida íntima y manifestación colectiva de descontento. La indignación no se limitó a las calles de Chihuahua, en otras plazas, se habló de ejecución injusta, de juicio amañado. Periodistas nacionales e internacionales, historiadores posteriores y voces de la intelectualidad, vieron en la muerte de Ángeles un símbolo de la violencia que devora la reforma.
Durante años la figura de Ángeles fue reivindicada, sus escritos se editaron, su estrategia militar se estudió, y su nombre fue colocado en la memoria pública como ejemplo de integridad. Sus restos que permanecieron en Chihuahua por veintidós años, fueron finalmente trasladados en 1941 a Pachuca, su tierra natal, donde se erigió una tumba conmemorativa que buscó reparar la herida con el acto de la memoria digna. Pero el traslado y los homenajes tardíos no borraron la escena del Teatro de los Héroes, ni el rostro de los que acompañaron aquel cortejo. La imagen del pueblo de Chihuahua, caminando en masa hacia el cementerio, con las manos vacías, y el corazón lleno de reproches, quedó inscrita en las crónicas locales como una acusación: la ciudad había sido testigo de un sacrificio que, no buscaba la violencia, sino que la resignaba para mostrar la costura rota de un proyecto nacional. Se acusó a la política de haber preferido la estabilidad aparente a la justicia profunda, se supo que, a veces, la paz se compra con la sangre de los que no claudican en sus convicciones. A la posteridad le tocó ordenar los pedazos: reconocer a Ángeles, estudiar su obra, limpiar su nombre. Pero cada aniversario del 26 de noviembre trae todavía a las plazas un eco de aquel llanto. La ciudad que acompañó su funeral aprendió, con la amargura del testigo, que la memoria pública es, a la larga, la forma más fiera de justicia. Y que, cuando una vida se ofrece como testimonio, ni los veredictos proclives ni los silencios oficiales pueden apagar la llama de lo que fue verdadero.
“Bajo el Eclipse de la Justicia: Condena al General Felipe Ángeles”, forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos. Si desea los libros de la colección de los Archivos Perdidos, tomos del I al XIII, adquiéralos en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111). Además de tres libros sobre “Historia del Colegio Palmore”, llamando al celular 614-148-85-03 y con gusto se los llevamos a domicilio.