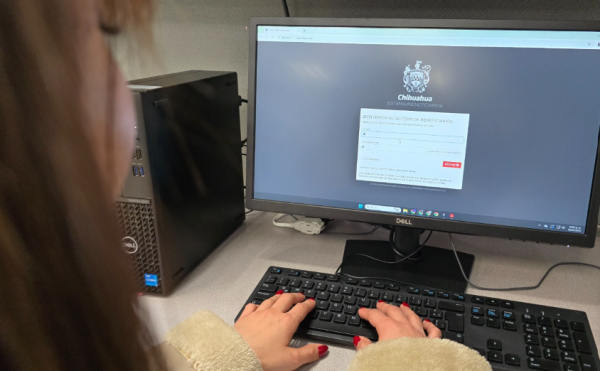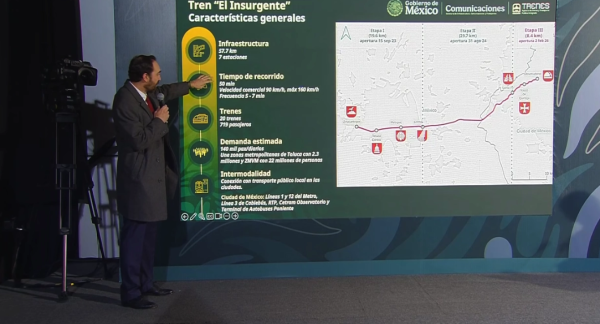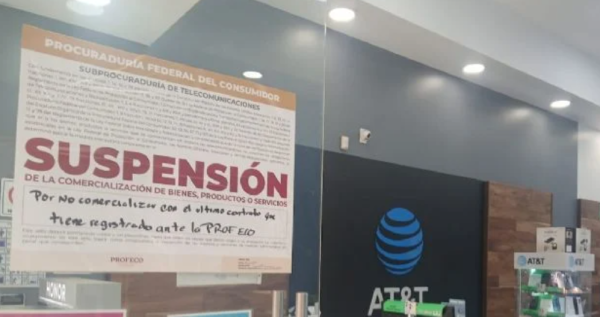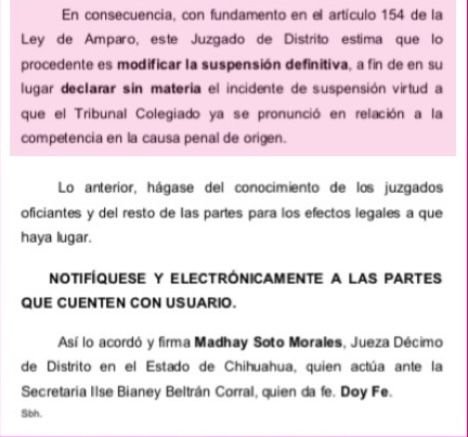Crónicas de mis Recuerdos: Cuando la Ciudad Lloró a Ángeles, Crónica de un Cortejo Inolvidable

Por: Oscar A. Viramontes Olivas
violioscar@gmail.com
El 26 de noviembre de 1919, cuando el alba todavía tanteaba la ciudad con dedos pálidos, el cortejo que llevaba el cuerpo del general Felipe Ángeles, se puso en marcha desde el centro de Chihuahua rumbo al Panteón de Dolores. No fue una procesión discreta, fue un río humano que avanzó con pasos quebrados, con manos blancas apretadas contra sus pechos, y con miradas que no sabían si mirar al cielo o al suelo. La ciudad entera pareció plegarse sobre sí misma, para acompañar a un hombre cuya ausencia, recién consumada, pesaba ya como una culpa colectiva. Aquella mañana, los rostros hablaban sin palabras, hablaban de pérdida, de bronca contenida, de incredulidad y de ternura rota.
Al salir del teatro donde se había escenificado la farsa del juicio, el féretro, un simple cajón cubierto por un paño, fue colocado sobre un carro tirado por caballos. Los caballos, extrañamente, caminaban con la mansedumbre que suele ponerse ante lo inevitable; sus cascos, golpeaban la piedra como si marcaran el tempo de una plegaria. Detrás del coche fúnebre, vino la familia, la esposa, con rostro enlutado, con los ojos hinchados, y las manos como dos garras que intentaban sostener algo sólido en un mundo que ya no lo era; los hijos, jóvenes y temblorosos, con la mirada perdida en la certeza de que aquel hombre no volvería a cruzar la puerta. Sus pasos eran lentos, casi ceremoniosos, como si cada uno de ellos quisiera alargar un último instante de compañía.
Amigos cercanos y compañeros de armas, caminaban alrededor; algunos trataban de hablar, pero las palabras se ahogaban en la garganta. La gente del pueblo se fue sumando, a veces en filas silenciosas, a veces rompiendo a correr para alcanzar el cortejo y depositar una flor, un pañuelo, una mirada agradecida o acusadora; los gestos eran variados, pero el sentimiento profundo era uno solo; la sensación de que, lo que se había perdido, no era solamente un general, sino un símbolo de coherencia en medio del caos político. La ciudad, esa mañana, parecía una de teatros vacíos y de balcones abiertos, como quien asoma la cabeza para comprobar si lo vivido ha sido sueño o realidad. Por las calles principales, se alinearon las gentes; comerciantes con sus manos en el delantal, mujeres con los niños abrazados al pecho, jornaleros que se detuvieron de la tarea por un segundo, para contemplar el paso y luego volvieron a sus labores con el corazón distinto.
En muchos rostros se marcaba la incredulidad, en otros la rabia, el dolor controlado que brota de la costumbre de la pena. Había niños que no entendían y repetían las palabras que escuchaban al pasar, “fue un hombre bueno”, “era un sabio”, “¿por qué le hicieron eso?”. Los ancianos, con la memoria larga, miraban como si vieran, simultáneamente, la historia y su repetición cruel. El cortejo atravesó plazas que habían sido testigo de celebraciones y de arengas. Las fachadas de piedra, las viejas balconadas y los toldos, se abrían como bocas que contemplaban el desfile de una ciudad herida. En algunos portales, vecinos humedecían pañuelos. En otras esquinas, hombres jóvenes que habían sido soldados, agitaban los puños en silencio o dejaban caer la cabeza sobre el pecho, como si la sangre se les hubiera vuelto un peso imposible de sostener. La marcha fue una sucesión de postales, la puerta de una iglesia cerrada, una vela encendida en una ventana, un grupo de mujeres que cantaba en voz baja, himnos religiosos que amortiguaban el ruido de los cascos de los caballos al caminar. Mientras avanzaba el cortejo, la indignación se hacía visible en pequeñas rasgaduras de la compostura pública. Un mercader viejo, acostumbrado a medir pérdidas y ganancias, clavó la mirada en el horizonte y dijo en voz que alcanzó a algunos: “Esto no fue un juicio, fue un crimen con sello oficial”. Alguien lo escuchó y luego otro repitió la frase, y esta se deslizó como una chispa por las calles. No hubo un alzamiento, no hubo violencia organizada, hubo, en cambio, una profunda y solemne protesta que se expresó en los silencios largos y las lágrimas contenidas. Esa protesta, era ciudadana, no pedían venganza, pedía justicia verdadera.
Los comerciantes cerraron negocios por respeto o por miedo, el paso del cortejo era un acontecimiento que obligaba a detener la rutina. Algunos faroleros improvisados, alumbraban el paso con lámparas de aceite, y la luz temblorosa daba al féretro un aura casi mitológica. Hombres que en otras circunstancias habrían discutido de política o monedas, paraban y se inclinaban al paso. Hubo sacerdotes que, sin proclamar sermones, cruzaron la calle y, con voz grave, murmuraron oraciones. También hubo miradas que acusaban, jóvenes que habían perdido hermanos en la contienda y que, sin embargo, no podían dejar de sentir el peso de la injusticia cometida contra un soldado que supo ser humano, incluso en la pelea. A mitad del camino, la fila se detuvo. Varias voces, al borde del llanto, comenzaron a entonar una canción que nadie parecía recordar en letra completa, pero que todos conocían en el alma.
Las voces se alzaron y, por un instante, la ciudad entera lloró sonora y colectivamente. Era un llanto que unía generosidad y reclamo, una señal de que la muerte de Ángeles no quedaría como una estadística, sino que prendería la memoria de un pueblo que no quería ni podía olvidar la injusticia. Los más viejos, recordaban sus actos de humildad, su trato con los rancheros, su respeto por la familia, y esa memoria, compartida, se convirtió en una cátedra de humanidad pública. Al llegar al Panteón de Dolores, el ambiente cambió, la solemnidad se hizo más intensa, como quien se aproxima al epicentro de una pérdida. El camino final, flanqueado por cipreses que parecían inclinarse en señal de duelo, acogió la comitiva con una gravedad casi religiosa. Los niños dejaron caer coronas de flores; las mujeres, con las manos temblorosas, ofrecieron ramos que olían a vida y a despedida.
En la puerta del cementerio, se sumaron personas que no habían podido seguir el cortejo, obreros que acababan de salir, estudiantes, amas de casa, todos deseando presenciar la despedida. La tristeza no se expresaba únicamente en llanto, también se manifestaba en los gestos contenidos, en las manos prietas que se buscaban en el silencio respetuoso que reclamaba el lugar. Los minutos más dolorosos fueron los del descenso del féretro a la fosa. La familia, ya casi sin fuerzas, se acercó para una última despedida. Un niño, que hasta entonces había permanecido callado, se lanzó al ataúd y besó la tapa como si pudiera impedir el destino con ese gesto. La esposa, con la cara descompuesta, cayó en brazos de una amiga y lloró. Había quienes, a pesar de la crudeza, hablaron en voz alta para que la despedida no quedara en silencio: “No lo permitiremos”, dijo un hombre con la quijada apretada; “Su nombre vivirá”, replicó otro. Palabras así se convirtieron en promesas que la memoria habría de sostener.
Cuando la tierra cubrió el cajón, muchos no se separaron. Se quedaron alrededor del montículo, compartiendo miradas, historias y algún pan que se ofreció con torpe cariño. Algunos sacaron fotos, esa nueva tecnología que ya comenzaba a fijar recuerdos, y otros tomaron notas para recordar la forma del rostro al final del camino. El cortejo había terminado, pero el eco de ese día reverberaría por años. La indignación permaneció como un brasero bajo la ceniza, no explotó en venganza, sino que se hizo brújula moral para quienes, décadas después, reclamarían la justicia histórica que la ciudad merecía. Al caer la tarde, las calles volvieron a su actividad, pero con un tempo distinto, más lento, más reverente. La ciudad había dado testimonio de su dolor y de su rechazo; había acompañado con pasos y lágrimas a un hombre que, más allá de la política, representó la dignidad en tiempos de desorden. Aquella tarde, el Panteón de Dolores recibió no solo un cuerpo, sino un legado que la gente prometió sostener en memoria y palabra. Y así, entre susurros y promesas, la ciudad se retiró a su noche, sabiendo que de la forma más trágica había nacido una lección que nadie podría silenciar, la del valor de la coherencia, y la necesidad de que la justicia, alguna vez, sea verdadera.
“Cuando la ciudad lloró a Ángeles, crónica de un cortejo inolvidable”, forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos. Si desea los libros de la colección de los Archivos Perdidos, tomos del I al XIII, adquiéralos en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111). Además de tres libros sobre “Historia del Colegio Palmore”, llamando al celular 614-148-85-03 y con gusto se los llevamos a domicilio.