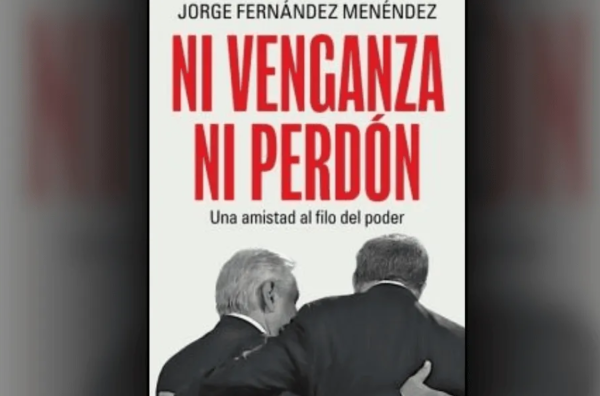“El Barrillero”: Memorias de una Tienda que Guardaba Infancias

La tradicional Plaza Merino, situada en el corazón del centro histórico de Chihuahua, está rodeada al sur por la calle Libertad, enfrente, se alzaba la vieja papelería y mercería “Casa del Barillero” (hoy Papelería Zero), rincón que marcó mi infancia en la década de los sesenta a los setenta hasta finales del siglo XX, siendo su época de auge entre 1960 hasta 1980, cuando la Libertad era el principal centro comercial de la ciudad. En ese tiempo, era aún un niño de escuela con uniforme azul marino. Cada fin de verano, mi madre me llevaba a El Barrillero para comprar los útiles escolares, convirtiendo esa visita en un rito sagrado del regreso a clases; al cruzar la pesada puerta de madera, todo ruido quedaba atrás, como si entráramos a otro mundo lleno de libros y sueños. A un lado de El Barrillero, había un puesto de helados y golosinas, atendido por un vendedor sonriente que siempre ofrecía sus mercancías a precios razonables y que, en verano, la brisa traía olor a nieve de tamarindo, otro antojo del regreso a clases.
Su fundador, don Pablo Gaytán, consolidaría al Barrillero como punto de referencia en el Centro Histórico de Chihuahua; posteriormente, el negocio quedaría en manos de la familia Gaytán Zuverza; sus hijos, Pablo, María Guadalupe, María de Jesús, María del Patrocinio y Juan Gaytán Zuverza, hermanos entre sí, habrían sido los administradores posteriores del negocio, coincidiendo con referencias locales que mencionan a “la familia Gaytán” a cargo de la tienda. Sin embargo, en mi experiencia, y cargando un cono de nieve en la mano, cada entrada a la papelería era un pequeño ritual de alegría; años después, entendí que, en la plaza, incluso solían instalarse pequeños puestos de feria y kioscos con música tradicional, lo que, hacía que todo el lugar estuviera vivo.
Recuerdo especialmente el carrito de nieves donde mi hermano esperaba pacientemente su turno, mientras yo hojeaba un block nuevo, él, disfrutaba del sabor a limón y fresa de su paleta y así, con la calle llena de risas y anuncios, la aventura comenzaba desde antes de cruzar la puerta de madera. En el interior, las repisas altas estaban repletas de cuadernos de todos los tamaños, lapiceros coloridos, reglas de plástico transparente, y cientos de objetos que, para un niño, resultaban fascinantes. El suelo de tablones de madera, crujía bajo mis pasos, recordándome con cada pisada que, ese era un lugar especial. Una lámpara amarilla colgaba del techo alto y, en la penumbra iluminada solo por ella, pequeñas motas de polvo danzaban en el aire. Todo parecía brillar con algo de magia, los lápices nuevos de colores vibrantes, las etiquetas gastadas de los cuadernos con años de historias por contar, e incluso, el aire parecía oler a aventura.
Con el tiempo supe que el dueño de aquella tienda, don Pablo Gaytán, fue protagonista de la novela “Perseverancia” de Alejandro Caro, quien lo describe como “un comerciante, un hombre honorable y justo”. Pero para mí, y todos los vecinos, siempre fue simplemente el señor amable que nos ayudaba a encontrar justo lo que necesitábamos. La mercería, era un mundo aparte dentro de El Barrillero; en un rincón, descansaban ordenados ovillos de lana en tonos tierra, junto a bobinas de hilo de colores colgando de la pared. En pequeñas cajas de vidrio, se alineaban prolijamente botones de nácar, agujas y pasadores, y hasta compases relucían para trazar los uniformes escolares.
Varias señoras de diferentes barrios de la ciudad entraban exclusivamente a esa parte para comprar material de costura; contaban a mi madre que, hacían franelas caseras o remiendos para sus hijos. El olor dulce a tela nueva impregnaba el aire, mezclándose con la fragancia a madera pulida y goma de borrar. Yo solía asomarme a esa sección para mirar las puntadas bordadas que, doña Teresa, exhibía en un tapete antiguo, pensando que era como ingresar a un taller mágico, donde nacían los vestidos del día escolar. Además, vendían retazos de tela a precios módicos, con metros de lona roja o franela; muchas madres, confeccionaban las blusas del uniforme en casa, aprovechando sobras de colecciones anteriores, ese detalle, hacía sentir a la tienda como parte del hogar de cada familia, pues en el Barrillero, no solo se compraba, sino que se colaboraba en armar el ajuar escolar. Mis padres siempre destacaban la amabilidad de los dueños del negocio, don Pablo –así lo llamaban los vecinos– era un hombre de mediana edad con ojos bondadosos, y sonrisa siempre a flor de piel.
Su esposa, doña Teresa, tejía boinas de lana en el mostrador mientras nos atendía. Ambos eran personas sencillas y amables, siempre dispuestos a ayudar, recuerdo que conversaban con cada cliente como si fueran viejos amigos; preguntaban en qué grado estábamos para recomendar los cuadernos adecuados, o compartían anécdotas de sus propias épocas de escuela, mientras envolvían nuestros útiles con papel de estraza colorido. Una vez, cuando lloré por haber extraviado mi lápiz favorito, doña Teresa me calmaba con caricias y me regalaba otro nuevo, atado con un pequeño lazo. Detalles así, convertían cualquier compra en una experiencia familiar, mucho más que en un simple intercambio comercial. Había tanta confianza que, en la plaza, incluso mis maestros me preguntaban si ya había comprado mis útiles. Una vez la maestra Conchita Solís me pidió que saludara a don Pablo de su parte, porque ella misma había comprado cuadritos para su clase allí cuando era joven.
Salir a comprar útiles en El Barrillero, era casi como una celebración familiar; mis compañeros de escuela también frecuentaban esa tienda, cada uno entusiasmado con su lista de cosas por estrenar; lápices gastados que necesitaban punta, sacapuntas de colores, mochilas floreadas. Septiembre llegaba con ese ritual, engomábamos los uniformes planchados y luego caminábamos en familia sobre la Libertad hasta la puerta de Barrillero. Ver las mochilas nuevas en los hombros de mis amigos, me llenaba de emoción, prometiendo aventuras para el próximo año escolar. A veces, después de comprar, nos sentábamos en los escalones de enfrente con los cuadernos abiertos para comparar portadas y contestar bromas sobre quién escribiría mejor. La emoción era tan grande que, olvidábamos el cansancio del camino de regreso, sabiendo que cada hoja nueva, era un boleto a un mundo de aprendizaje. Incluso, existían pequeños detalles que hoy parecen curiosos, en la sección de papelería, vendían estampitas religiosas para pegar en las libretas, y postales con la imagen de héroes patrios para inspirar a los estudiantes. Los adultos sabían que ese era el lugar al que acudir, cuando un niño necesitaba algo especial para la escuela, y casi siempre lo tenían.
En mis recuerdos, también caben anécdotas ajenas que enriquecieron aquel lugar, la vecina Lupita, contaba que ella aprendió a coser con un par de agujas que compró en El Barrillero cuando era joven. Mi abuelito, solía decir que esa tienda guardaba todos los sueños de estudio de nuestro barrio la Obrera. Incluso, escuché que cada año, en Navidad, don Pablo regalaba sorpresas a los niños que lo visitaban, figuritas de mazapán, canicas de colores o libritos de cuentos, como un acto de generosidad que llenaba de ilusión a todos los niños. Otro compañero, Pedro, comentaba que su tía le había enseñado a leer con uno de los cuentos ilustrados que consiguió allí mismo. Sin embargo, a la distancia de los años, me doy cuenta de que el Barrillero era como un cofre repleto de historias compartidas y memorias encadenadas. En cada esquina se repetía su nombre como si fuera algo propio de la comunidad; la tienda, se volvió el eje alrededor del cual giraba nuestra vida escolar.
La magia de El Barrillero se sentía en cada detalle, pasaban horas hojeando páginas de libros de ejercicios con los ojos llenos de asombro, imaginando los mundos que me esperaban. Por las tardes, al fondo de la tienda, se oía a veces el tintineo de un timbre antiguo, señal de que el día estaba por terminar, ese sonido, me anunciaba que el mágico mundo estaba a punto de cerrarse hasta el próximo día. Con nostalgia, interrumpíamos nuestras búsquedas y atábamos con un hilo las últimas cosas, sabiendo que, al día siguiente, volveríamos a continuar la aventura. En aquel mostrador de madera, la viejecita encargada parecía la guardiana de un tesoro; sus dedos huesudos, ágiles con la aguja, parecían cargar con siglos de historias escolares. Para un niño, el simple acto de elegir un lápiz o un cuaderno cuadriculado se convertía en una aventura épica. Todo allí se impregnaba de curiosidad e ilusión, como si cada objeto contara una historia que solo un niño podía imaginar. Además, don Pablo tenía gestos de gratitud con la comunidad, por ejemplo, en el Día del Maestro, regalaba plumas de tinta dorada, y a veces hasta daba descuentos a familias modestas, gestos que aún se comentan con agradecimiento en las esquinas.
Ahora, muchos años después, El Barrillero ya no existe físicamente, la gran puerta de madera fue reemplazada y sus repisas fueron vaciadas o recicladas en comercios modernos. Sin embargo, su recuerdo vive en las memorias de quienes lo conocimos. Cuando comencé la universidad, aún buscaba aquella esquina en cada visita al centro, con la esperanza de encontrarla intacta, pero en su lugar había otros negocios sin alma. Pasear hoy por la calle Libertad implica una mezcla de alegría y nostalgia, entre los edificios nuevos, ya no renace aquella atmósfera, pero en mi memoria todo luce intacto. Aunque la ciudad cambió y yo crecí, me basta imaginarme dentro de aquel local, para sentir que el tiempo se detiene y la nostalgia se vuelve dulce. La historia de El Barrillero se ha vuelto parte de la memoria colectiva de Chihuahua; aparece en reuniones de exalumnos, en murmullos de la plaza y en el cariño que nos une como pueblo. Así, con la voz quebrada por la emoción, todavía cuento sobre la tienda de mi infancia, ese pequeño templo de la vida escolar que aún vive en mis recuerdos. El Barrillero vive como una esquina sagrada en mi memoria, un pequeño altar al amor por el aprendizaje que nunca se desvanece. ¡Gracias don Pablo!
Por: Oscar A. Viramontes Olivas
violioscar@gmail.com