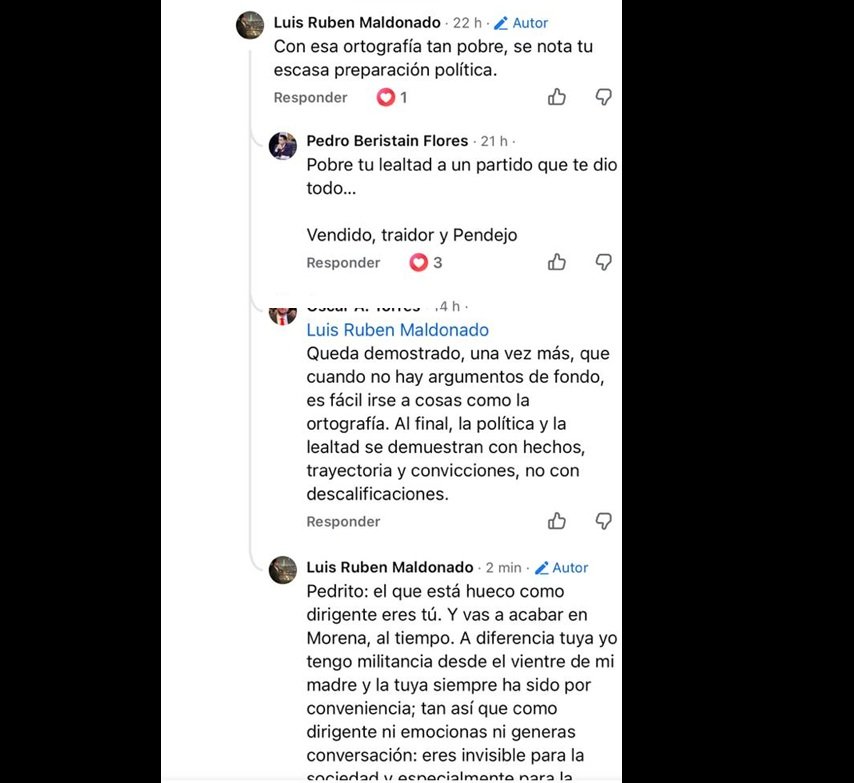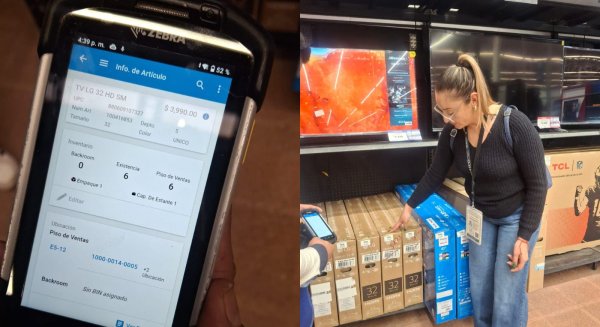Crónicas de mis Recuerdos. Rutas de Acero y Memoria: los “Camiones Rojos” del Sindicato Minero de Ávalos (Segunda parte)

Por: Oscar A. Viramontes Olivas
violioscar@gmail.com
Recuerdo la primera vez que el rojo me atravesó la vida como un latigazo de color, era un niño con los zapatos siempre polvosos de la colonia Ávalos y, desde la esquina, veía aproximarse esa fila de camiones como una tromba de sangre domesticada. Aquella flota, no era un simple parque vehicular, era el pulso, la costura y la razón de ser del barrio. Los mayores lo repetían con orgullo: “La Sociedad Cooperativa 11 de Julio S.C.L” había nacido un 11 de julio de 1940, el mismo día que el país consagró al minero; no fue casualidad, era una declaración de identidad, una respuesta obrera a la necesidad de moverse y de sostenerse mutuamente.
En mi memoria, la terminal frente a la planta era un escenario sacral. El silbato de la fundición partía la madrugada y la tarde en tres tiempos, matutino, vespertino y nocturno y, como un reloj de carne, los camiones respondían, rugían, recogían, vomitaban rostros y herramientas, y se desparramaban por la ciudad. La ruta que conozco mejor, la que escuché en mil conversaciones, era la legendaria “Libertad–Chimenea”, salía cerca del Templo de San Francisco, bajaba por la calle Libertad y Ocampo, atravesaba la Santa Rosa, tomaba la prolongación Pacheco y, tras esa subida implacable, llegaba a la boca de la planta. La “Subida de Ávalos” quedaba grabada en el motor y en el pecho, la máquina temblaba, los pasajeros rezaban en silencio, y las mujeres de las cuadras se asomaban sabiendo que el soplo de la fundición anunciaba la llegada de los suyos.
No exagero si digo que los camiones eran casa y confidente, iban cargados de historias, encargos, paquetes, secretos y medias verdades. Las vecinas depositaban en los asientos, bolsas con tortillas y notas que los choferes entregaban con una familiaridad que rozaba lo sagrado: “¿Se lo llevas, don Jesús?”, y Jesús Lozoya, uno de los nombres que la memoria conserva como pilar de esos tiempos, asentía con la llave en la mano, y el gesto curtido por la carretera. Los apellidos, Rubio, Ornelas, Olivas, resonaban como linajes de la ruta; eran familias que heredaban la plaza del volante y el oficio de cuidar a la gente. La Cooperativa, no solo gestionaba unidades, administraba dignidad, en su seno, hubo reglas, prestaciones y una red de auxilio que mitigaba dolores.
Cuando un chofer se accidentaba, no era un número, la comunidad hacía colectas, la tienda de raya ajustaba los pagos, y el club Ávalos organizaba rifas para sostener al compañero en recuperación. Era, por momentos, un mundo autónomo, así, la Escuela Primara 11 de Julio, el hospital moderno, la cancha de béisbol, el cine y el salón de baile. La chimenea, ese tótem vertical que aún corta el horizonte, era la brújula nocturna; recuerdo noches de niebla donde las lámparas del camión pasaban cerca de la chimenea y las madres esperaban la silueta de la unidad, como quien espera la sombra de un marido que retorna del riesgo. Hubo épocas de gloria en las que, la flota parecía inagotable. Me contaron que, al inicio, en los años cuarenta, apenas hubo cinco a ocho unidades; eran camiones rústicos, con asientos de madera y ventanas pequeñas, con el motor tan vocal que se escuchaba desde la calle Libertad. Pero la ciudad creció, y con ella la Cooperativa y en los setenta y ochenta, se llegaría a hablar de 45 a 55 camiones DINA e International, con interiores acolchados, radios que difundían radionovelas y pequeños amuletos colgando del parabrisas. La gente arreglaba sus horarios alrededor de la llegada del “rojo”; los comerciantes, abrían sus puertas con la confianza de que, en cuanto sonara el silbato, los empleados retornarían del turno con el pan en la bolsa.
La vida cotidiana en Ávalos tenía su ritmo propio, los niños jugábamos en los patios de ladrillo rojo, mientras los choferes afinaban sus unidades; las familias vivían en cuadras que reflejaban la jerarquía de la planta: “La Loma” para los directivos, las cuadras para los obreros, y la calle Aniversario, donde muchas familias de la Cooperativa guardaban herramientas y hacían mantenimiento básico a sus propios camiones. La autonomía parecía eterna, pasajes con boletos de “cobre”, vales que la empresa a veces entregaba, planes sociales, fiestas en el club, pero la historia no es inmune a las rupturas. El primer gran golpe vino con los cambios económicos globales, y la reconversión industrial que afectó a la ASARCO y a la propia Fundidora, cuando la chimenea dejó de hablar en 1998, y la planta cerró sus operaciones, el golpe fue doble, se extinguió el corazón económico y se interrumpió el propósito original de la Cooperativa.
De pronto, los camiones dejaron de ser cinturón umbilical de una fábrica, para convertirse en autobuses urbanos que competían con micros y concesionarios emergentes, la demanda cayó, algunas unidades fueron vendidas o abandonadas; ver aquellas guaguas de antaño, engalanadas con luces y flores de feria, estacionadas con la pintura quebrada, representó una visión que aun hoy me corta la garganta. La degradación avanzó lenta y cruel, el “polvo de Ávalos”, esa capa gris que los hombres intentaban lavar sin fortuna, se mezcló con noticias de contaminación en el suelo. Familias fueron reubicadas, casas de ladrillo quedaron vacías. La colonia perdió cuerpo y muchos amigos partieron y lo más doloroso no fue solo la pérdida del trabajo, fue la fractura de ese tejido social que se sustentaba en el ir y venir del camión rojo. Sin la chimenea, la ciudad parecía un organismo amputado.
Aun así, los sobrevivientes se aferraron, los choferes que quedaron, adaptaron sus rutas; las unidades, cada vez más viejas, se convirtieron en transporte urbano barato para las colonias del sur: Santa Rosa, Plan de Ayala, San Rafael, así, el número de camiones descendió a 30–35 hacia finales de siglo, y el servicio se volvió más precario. Yo los veía llegar con faros opacos y asientos remendados, pero con la misma voz de antaño: “¡Ávalos! ¡Centro!”. En cada recorrido, iba la memoria de generaciones enteras, los primeros enamoramientos dentro del camión, las despedidas silenciosas en la parada, los corrillos que comentaban el partido del equipo “Los Rojos de Ávalos”. El ocaso final fue político y técnico y para agosto de 2013 la Sociedad Cooperativa 11 de Julio, desapareció como entidad operadora, arrasada por la modernización urbana que trajeron los cambios en el sistema de transporte, ViveBús. No fue una muerte heroica, fue un borrón administrativo que desdibujó una imagen emblemática.
Las cooperativas tuvieron que integrarse a esquemas troncales o vender sus unidades, las placas cambiaron, y el color rojo perdió su monopolio simbólico. El progreso, me dice ahora con cierta amargura, llegó con su propio bisturí, cortó lo viejo para instalar lo nuevo, pero sin pedir permiso para llevarse nombres y gestos. Sin embargo, no todo se fue en la chatarra. Existen fotografías amarillas en álbumes familiares, recortes de prensa y placas en la memoria de ancianos que cuentan anécdotas que resisten la oxidación del tiempo. A veces, en las tertulias del mercado, alguien nombra a Jesús Lozoya y las caras se iluminan, se recuerda el gesto del chofer que prestó su camión para llevar a los galanes al baile del club; se recuerdan las rifas organizadas por la Cooperativa para comprar piezas; se recuerda el día en que la orquesta llegó gracias a un camión que cruzó la ciudad para regalar música al barrio.
Hoy, cuando camino por las calles de Ávalos y la chimenea se recorta indiferente contra el cielo, siento una mezcla de nostalgia y deber. La colonia sigue teniendo sus sombras y sus casas de ladrillo rojo, testigos mudos de un tiempo en que la vida giraba alrededor del motor. Los camiones rojos, no volverán tal y como fueron; no obstante, su eco sigue vivo en los nombres, en los apellidos y en la certeza de que hubo un pacto; la ciudad se organizó, para sostener a quienes la hicieron latir. Esa lección que, la movilidad puede ser tejido social, no solo ingeniería, perdura como urgencia y como memoria. Y cada vez que escucho un motor, aunque ya no sea rojo, vuelvo a sentir el llamado: “Sube, que el viaje también guarda la historia de los que vinieron antes”.
Rutas de Acero y Memoria: los “Camiones Rojos” del Sindicato Minero de Ávalos, forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos.