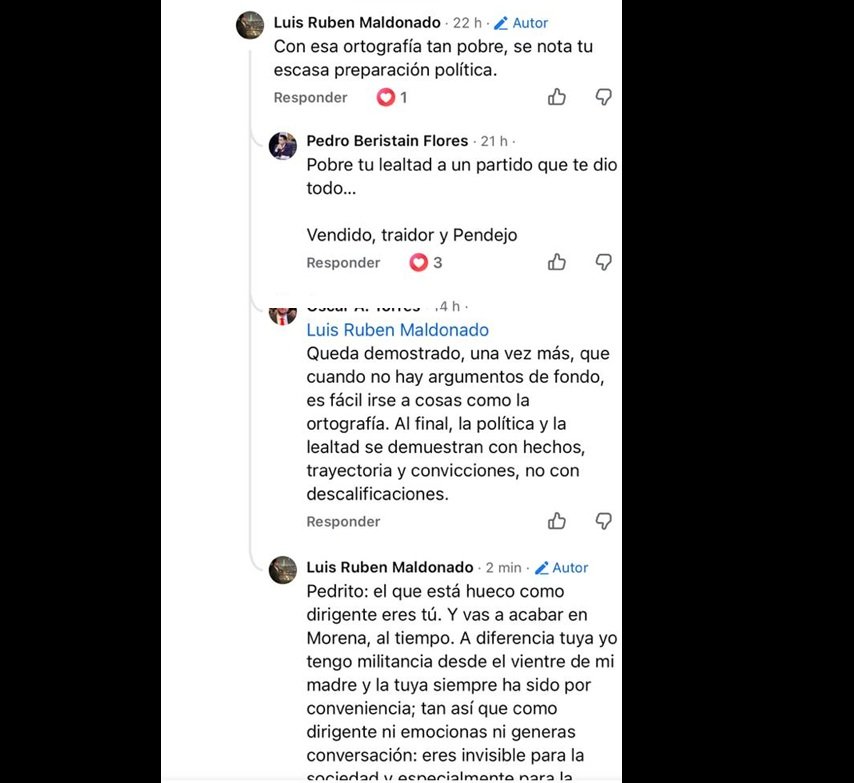Crónicas de mis Recuerdos: Entre sobras y oraciones, esperanza en los niños de la calle en Navidad

Por: Oscar A. Viramontes Olivas
Me llamo Matías y esta Nochebuena las calles de Chihuahua, brillan como un escaparate ajeno, lleno de luces que no me pertenecen y, bajo las bombillas colgadas en las avenidas, la ciudad parece una fiesta inmensa, risas que chisporrotean, bolsas rebosantes, aromas de pavo y turrón que, se deslizan por las puertas cerradas, en cambio, yo camino entre ese fulgor como fantasma que recuerda el calor de un fuego que nunca fue mío; tengo las manos callosas de tanto rebuscar en latas y en bolsos olvidados; tengo el corazón apretado de esperas largas y silenciosas.
La gente pasa con abrigos nuevos y miradas apresuradas; algunos se detienen frente a escaparates donde, pinos artificiales se estiran hasta el techo, llenos de esferas y regalos envueltos en papeles que crujen. Yo miro esas vitrinas, y siento una punzada, no porque quiera lo que muestran, sino porque, esas cosas me recuerdan lo que me falta, una mesa con olor a casa, una voz que diga "ven" en lugar de "vete". Hay mesas donde los platos se repiten hasta la saciedad, y otras donde las sobras son el único banquete. La ciudad de Chihuahua, tiene un submundo que se esconde detrás del brillo, callejones donde los faroles no llegan, donde la suciedad es una costumbre, donde la droga, susurra promesas al oído de quien ya no tiene sueños.
He visto a hombres y mujeres encorvados, con la mirada apagada, doblados sobre sí mismos para meterse algo que los haga olvidar, y entre ellos hay niños pequeños, como hojas secas, que se convierten sin querer en testigos y víctimas. El maltrato y la indiferencia, crecen como malas hierbas, pues algunos, duermen encimados como si fueran paquetes, otros han perdido los dientes de tanto apretar los puños, en mi caso, duermo en un rincón bajo un puente, al lado de una alcantarilla que huele a recuerdos rotos, pues veo que, en Noche buena, cae como lluvia de risas y de carros repletos de regalos. Yo cuento las horas conversando con la noche; le hablo a mi Señor Jesucristo, porque cuando todo se quiebra, su nombre es el único que pega los pedazos. Le digo: "Señor, dame fuerzas para aguantar el hambre y la soledad". A veces me parece oír una canción allá lejos, como un coro que no encuentra su lugar; oro con las manos endurecidas y con la certeza de quien ha aprendido a pedir sin tener vergüenza.
Las enfermedades caminan con nosotros como sombras adheridas a la ropa, un compañero con tos seca, duerme a mi lado y su respiración es un disparo en la noche, no hay doctor que lo vea, no hay cama calentita donde reposar, los hospitales están llenos de rostros que no conocemos, y cuando llega la hora de la Navidad, la salud se vuelve un lujo reservado para quienes tienen papeles, y una cobertura que no mira la suciedad de los zapatos. La basura es nuestra despensa, entre cartones y bolsas, debemos hallar el festín de sobrevivir; sin duda es irónico que, la noche en que más se celebra la abundancia para muchos, para nosotros los rezagos de la calle son el único alimento. Encontrar una naranja mordida, una cazuela con un poco de arroz sobrante, una botella que aún contenga líquido, esas son joyas menospreciadas por los que vienen de compras con su conciencia envuelta en papel colorido, sin embargo, yo comparto mis hallazgos con otros niños; la solidaridad es la moneda que aún funciona entre nosotros.
Hay agresiones que no duelen menos por lacerar el cuerpo, lastiman el espíritu, así, los empujones de la policía en algunas calles, las miradas que juzgan, los insultos que se lanzan como piedras: "¡Lárgate!" "¡Basura!" Nos llaman nombres como si fueran etiquetas que justificaran todo, una vez, una mujer con guantes blancos casi me pisa un pie sin mirar, me miró de reojo, como si su vida hubiera sido siempre perfecta y la mía un accidente. Yo me encuentro inventando excusas para existir, ¿quién dio permiso para que unos pocos decidan quién merecen comida y quién merecen desprecio? Entre la hostilidad y el frío, también hay destellos, unos voluntarios pasaron con cajas de despensa; una señora dejó una frazada junto a mí y me dijo: "¡Que Dios te cubra, hijito!". Sus palabras me calaron como un abrigo y cuando siento que todo se cae, me aferro a esos gestos, por pequeños que sean. El Señor Jesucristo es más que un nombre, es la esperanza que me enseñaron los ancianos del refugio que me acogió unas noches. Me enseñaron que la fe, no es una prenda que te pones, sino un faro que guía cuando las calles solo ofrecen sombras.
La Navidad trae villancicos por la tele que se escuchan desde ventanas altas, su música, baja como lluvia de plata; los niños, con juguetes nuevos gritan en los parques, y los adultos levantan sus copas en brindis que huelen a promesas. A mí me regalan miradas que duran segundos, y no me llenan el estómago, pero llenan el corazón de una nostalgia punzante; cierran tiendas con candado, y prenden luces de neón; nosotros cerramos los ojos para no ver lo que sentimos, la indignidad y el abandono. Los malos tratos se hacen rutina, algunos vecinos echan agua desde sus balcones para espantar a los que duermen en las entradas; otras personas, arrojan bolsas con comida, pero con la cara de quien entrega una limosna que hay que ocultar; nos enseñan a ser rápidos para recoger y huir, de esta manera, aprendí a hacerlo sin ruido, como si robar el alivio fuera pecado. En una ocasión, unos patrulleros nos despertaron a golpes, corrimos como pudimos, dejamos una frazada, un amigo quedó atrás. Lo encontraron después, abrazado a la sombra, como si el sueño le hubiera robado la vida.
La calle no sólo es enemiga, también es escuela, me ha enseñado nombres de plantas que crecen entre el cemento, horarios de basura, horarios de luces y de silencio; me ha enseñado a leer las reacciones de los que pasan con mirada que significa pena, cuál significa peligro. Y me enseñó, sobre todo, la palabra "esperanza" con apellidos de Cristo, en la madrugada, cuando la ciudad guarda sus adornos y las reuniones terminan, yo me acerco a una iglesia abierta. No voy por comida ni por calor, voy por la palabra que me calma, por las oraciones que suenan como promesas. Recuerdo a un niño que hacía volar un trozo de cartón como cometa. En sus ojos, vi la misma mezcla de tristeza y fantasía que guardo, una valentía pequeña pero feroz. Esa noche compartimos una naranja, y nos reímos por un segundo, como si la risa fuera un refugio. Esos instantes son cristales en mi memoria, se quiebran fácil, pero juntos forman una ventana hacia algo que aún no se ha perdido del todo.
Pienso también en los ancianos que me enseñaron a pedir sin humillación, y a agradecer sin perder la dignidad, me contaron historias de pesebres y milagros y dijeron que la esperanza no se compra ni se regala, se contagia, por eso, vuelvo cada Nochebuena a la iglesia abierta, no sólo por mí, para que otros también crean. La soledad en Navidad, es una bestia que mastica lento, a veces, sueño con una cena en la que mi madre aparezca con las manos lavadas, con un olor que me abrace; otras veces, sueño con escapar de las esquinas, y aprender una letra más cada día, pero la realidad es dura y pesa, aun así, mientras haya una vela encendida en alguna ventana, yo confío, porque la fe me dice que las sombras no son eternas y que Jesús, aunque pequeño en los pesebres, es grande para romper cadenas. Cierro mis ojos y recito lo que me enseñaron: "Señor, dame pan y amor; ayuda a mis amigos de la calle, no dejes que la indiferencia sea ley". No sé si alguien escucha mis plegarias más allá de los muros del templo, pero las digo con la convicción que me da la noche. Matías, el niño de la banqueta, no pide riquezas, pide dignidad, un gesto que no humille, una mano que se quede un rato para decir "aquí estoy". Si la Navidad significa algo, debe ser la ternura extendida sin condición, la caridad que acompaña.
Y así paso la Nochebuena, entre luces que no son mías, entre olores que acarician otras mesas, y entre la fe que no me suelta. Si los villancicos fueran palabras, dirían lo que mi corazón calla, que la ciudad entera necesita aprender a abrazar. Yo seré un niño más en sus calles, pero guardo dentro una oración que es mi tesoro. Que el Señor Jesucristo sea la esperanza que no falla, que su nombre sea puente entre mesas repletas y estómagos vacíos. Esa es mi petición, sencilla como una migaja, pero grande como el cielo.
Entre sobras y oraciones, esperanza de los niños de la calle en Navidad, forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos.