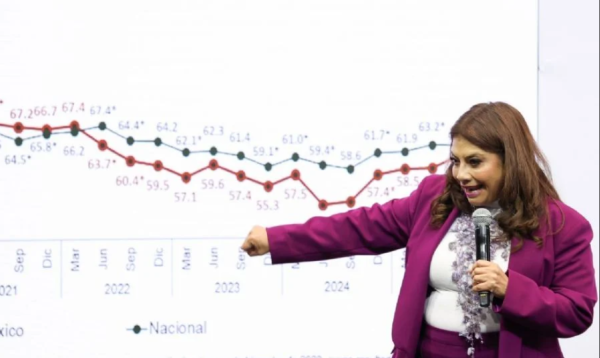Crónicas de mis Recuerdos. Semillas ardientes: voces, renuncias y anhelos en la creación de la Universidad de Chihuahua

Por: Oscar A. Viramontes Olivas
violioscar@gmail.com
La madrugada del 8 de diciembre de 1954, pareció contener en su silencio todo un siglo de espera. En las casas, en los cafés de esquina, en los corredores del otrora Instituto Científico y Literario, se respiraba una mezcla de fatiga y esperanza que, pesaba en los hombros de quienes, con voz baja y convicción alta, habían decidido transformar la enseñanza local, en proyecto universitario. No fue un acto de un solo hombre, ni de un decreto frío, fue la consumación dolorosa y ardiente de años de renuncias, complicidades y noches sin sueño. Esa mañana, cuando el decreto estatal, puso nombre a la nueva Universidad de Chihuahua, lo hizo sobre los hombros de hombres y mujeres que habían pagado con trabajo, con lágrimas y con pequeños actos de heroísmo cotidiano la posibilidad de una institución que prometiera futuro.
Al frente de aquel trance estaba el Dr. Ignacio González Estavillo, figura señera destinada a encabezar la naciente casa de estudios. Médico, especializado en salud mental, su autoridad intelectual no bastaba para describir la carga moral que había asumido: organizar escuelas, distribuir responsabilidades, calmar ánimos y sostener la fragilidad arquitectónica administrativa. En sus manos se condensó la urgencia de dar forma a lo que, no era sino deseos ordenados. Ignacio caminó por los pasillos con la mirada cansada de quien sabe que el mapa más difícil, es el de las voluntades humanas; su labor fue, la de quien alienta a los demás y a la vez, carga con la culpa de las decisiones que cerraban puertas a algunos para abrirlas a otros. Su sacrificio no estuvo en las firmas oficiales, esas quedaron luego en actas, sino en las horas robadas al descanso, en las palabras de consuelo a esposas preocupadas por su ausencia, en el gesto paciente con profesores que temían perder su identidad.
A su lado, surgieron catedráticos que trajeron cada uno, una especialidad y una cruz. El Dr. Julio Ornelas Küchle, director de la Escuela de Medicina, aportó no solo conocimiento anatómico y protocolos, trajo la convicción de que la salud pública, necesitaba de un saber organizado y de profesionales formados con rigor. Fue él quien, en discursos y en sobremesas, recordó que la medicina no puede separarse del alma social. Sus noches no fueron de descanso sino de volantes, de llamadas, de persuadir a autoridades y colegas. Cuentan las historias, esas que se transmiten como reliquias, que, en su lecho, cuando la enfermedad lo abatía, aún urgía a otros a culminar el sueño universitario; el sacrificio de Ornelas fue un testamento vivo de entrega al porvenir.
En los recintos donde se colocarían las primeras pizarras de ingeniería, el Ing. Federico Pérez Márquez, trabajó con manos que conocían la precisión y el riesgo. Organizar la Escuela de Ingeniería, suponía algo más que planes de estudio, requería herramientas, espacios, profesores formados. Federico recorrió talleres, convenció a jóvenes técnicos para que invirtieran su tiempo en dar clases, negoció con autoridades, para obtener materiales y, sobre todo, enfrentó la incomprensión de, quienes veían la ingeniería como lujo. Su entrega fue práctica y tangible, levantó una escuela con la austeridad de quien sabe coser sueños con hilo de trabajo. El sacrificio de los ingenieros fundadores tenía la piel de la paciencia, piezas que no llegaban, aulas improvisadas, promesas que se cumplían con esfuerzo.
El derecho y la palabra pública tuvieron en el Lic. Felipe Lugo Fernández a quien ordenó los discursos, plasmó reglamentos y delineó los primeros estatutos. El Derecho necesitaba estructura y legitimidad, y Felipe se ocupó de ello con la severidad de quien entiende que, las instituciones requieren normas para sobrevivir. Su aporte académico fue también político, creó consejos, redactó planes, convocó a juristas que sentaron las bases del pensar jurídico universitario. Pero su sacrificio fue, el de la abstinencia. En su despacho se sucedieron las hojas llenas y los cigarrillos apagados; la soledad del registrador de normas es una soledad que, carga con el destino de otros. Fue en sus tardes de trabajo, donde la universidad encontró reglas que le permitieran crecer, sin apagar la llama de la libertad intelectual.
La Escuela de Música, naciente y tímida, encontró en el Prof. Ernesto Talavera, no solo un director, sino un maestro dispuesto a enfrentar la precariedad. La música, en una provincia que luchaba por apuntalar las carreras más “necesarias”, parecía un lujo. Ernesto, sin embargo, vio en los pentagramas, la posibilidad de formar sensibilidad cívica. Organizaba conservatorios improvisados, pedía a la comunidad, instrumentos prestados y, en un gesto que habla de sacrificio con la ternura de lo pequeño, enseñaba a niños, cuyos zapatos no siempre resistían el frío del invierno. Su pasión era la lengua que traduce el sufrimiento en armonía; su sacrificio, la insistencia en poner en pie una escuela con apenas recursos, sin aplausos inmediatos, solo con la convicción de que la música transforma.
La Escuela de Enfermería y Obstetricia, tuvo en el Dr. Enrique de Noriega a su arquitecto académico. La formación de enfermeras exigía práctica, hospitales colaboradores y programas que vincularan teoría y servicio. Enrique se enfrentó a la logística hospitalaria, al recelo de instituciones de salud y a la dificultosa tarea de formar profesoras. Su sacrificio fue, el de poner atención en quienes cuidan; organizó prácticas, salvó contratos, propuso jornadas extenuantes para las primeras generaciones de enfermeras. Detrás de su nombre, hay historias de noches en vela, de pruebas clínicas corridas y de rostros jóvenes transformados por la disciplina de la ciencia médica. En las aulas de la Preparatoria que se integraron a la universidad, el Dr. Rogelio Murillo, administró la continuidad entre la educación media y la superior, con una sensibilidad pedagógica a prueba de tensiones. Dirigir la Preparatoria en aquel momento, significó contener a adolescentes, adaptar programas y garantizar que la puerta abierta hacia la universidad, no se cerrara por falta de subsidios o de estructuras. Rogelio sacrificó su tiempo personal en aras de la estabilidad académica; su obra, fue invisible pero esencial; crecer en una universidad, implica no dejar atrás la base sobre la que se levanta.
Si hubo un promotor incansable de aquella transición, ese fue el Prof. Martín H. Barrios Álvarez, descrito por muchos como el principal impulsor de la creación universitaria. Profesor de educación física, hombre de gimnasios y de largas conversaciones, Martín, fue la chispa que contagió la idea de que Chihuahua merecía más. Su influencia fue difícil de medir en actas, pero inmensa en personas; invitó colegas, tejió consensos, convenció con la autoridad moral de quien ha enseñado con el cuerpo y con el ejemplo. Para él, la universidad era un acto de amor por la comunidad; su sacrificio, fue la constancia, el repetir una y otra vez que, la educación pública era la herramienta para la grandeza colectiva. Asís mismo, en los salones modestos, se destacó la figura de la maestra Luz Hayashi, mujer que, con la humildad y firmeza de las maestras normalistas, cuidó el paso de generaciones. Luz, entró al Instituto en 1949 y vio transformarse su aula, sus compañeros y a sus estudiantes. Dejó huellas en la formación de maestros y en la paciencia con la que impartía conocimientos básicos que, serían cimiento de estudios superiores. Su sacrificio no fue espectacular, fue de todos los días, madrugadas corrigiendo ejercicios, la voz que calma a adolescentes, la entrega sin reconocimiento. Mujeres como la maestra Luz, a menudo invisibles en los grandes relatos, sostuvieron con su ternura la transformación institucional.
“Semillas ardientes: voces, renuncias y anhelos en la creación de la Universidad de Chihuahua”, forma parte de las Crónicas de mis Recuerdos. Si usted gusta adquirir los libros, “Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua, están en Librería Kosmos, muy cercanos a las Fuentes Danzarinas, en el centro de la ciudad o llame al 6141488503 y con gusto lo entendemos.