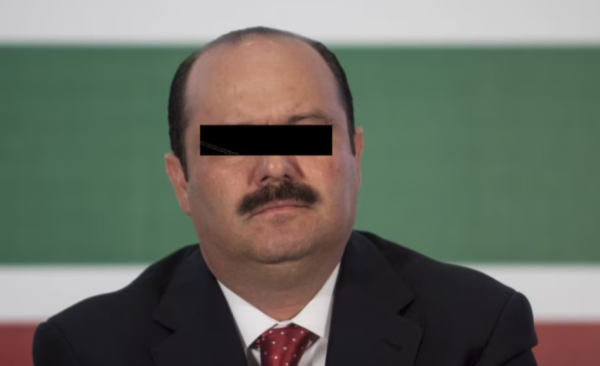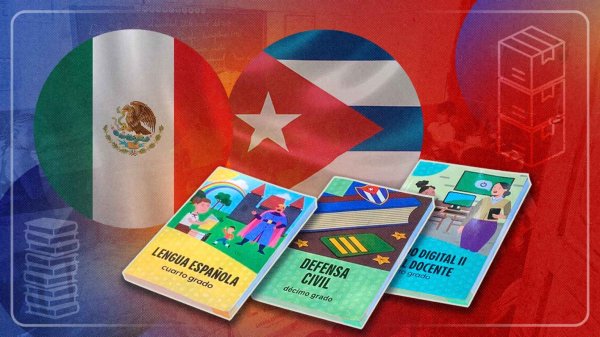México sin Dios y a la deriva

México no padece sólo una crisis de seguridad ni un quebranto económico; su mal es más hondo y antiguo: un colapso espiritual. Cuando el alma se ausenta de la plaza pública, la ley se vuelve frágil, la autoridad se corrompe y la violencia halla morada. No es azar que, en años de retórica triunfal y estadísticas complacientes, los homicidios, la extorsión y el miedo cotidiano se hayan vuelto paisaje. El mal no nace del presupuesto; brota del abandono de lo alto.
Se nos dijo con tono docto y promesa moderna que el Estado laico traería concordia, progreso y neutralidad. La historia reciente, aun con noticias contradictorias y balances cambiantes, revela otra cosa: al expulsar a Dios del orden civil, se vació de fundamento a la conciencia. Donde no hay verdad que obligue, manda el cálculo; donde no hay bien que atraiga, gobierna la fuerza. Así, la política se tornó técnica sin alma y la ley, artilugio de ocasión.
No es menester fingir sorpresa; desde que la masonería sembró la idea de una neutralidad que en realidad es negación, el proyecto fue claro: desalojar a Dios del corazón social para erigir al hombre como medida de sí mismo. El liberalismo, su heredero, consagró el individualismo; el modernismo disolvió la verdad en opinión; el protestantismo fracturó la unidad; el ateísmo coronó la obra negando todo orden superior. Anatematizo tales corrientes no por rencor, sino por caridad intelectual: sus frutos están a la vista y son amargos.
La Iglesia, dueña del porvenir, no puede callar cuando la evidencia moral clama. México exhibe una paradoja: más programas, menos paz; más discursos, menos justicia; más derechos en el papel, menos dignidad en la calle. Se nos prometió libertad sin verdad; hoy padecemos libertinaje sin responsabilidad. Se exaltó la técnica; se olvidó la virtud. Se idolatró el poder; se perdió la prudencia.
¿Hay salida? Sí, pero no es cosmética. Volver a Dios no es consignar un lema piadoso ni confundir altar con trono; es restituir el orden del alma que hace posible el orden de la polis. Es reconocer que la autoridad sirve, que la ley educa y que la justicia exige algo más que cifras. Es reponer la noción de bien común por encima del interés faccioso; es formar conciencias antes que multiplicar reglamentos.
A los católicos nos toca una responsabilidad grave y serena: dar testimonio público sin estridencia, con fortaleza en la cosa y suavidad en el modo. Exhorto a recuperar la vida interior, la familia como escuela de virtud, el trabajo honrado, la palabra veraz. Condeno, sin ambages, las doctrinas que han erosionado la fe y la moral; y llamo a resistirlas con inteligencia, no con odio.
México sanará cuando recuerde quién es. Sin Dios, la nación vaga; con Dios, se endereza. Fortiter in re; suaviter in modo.