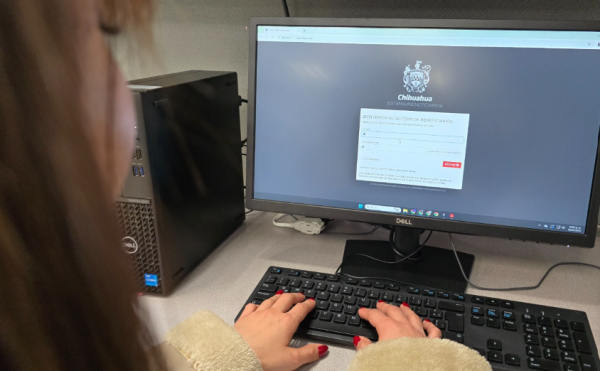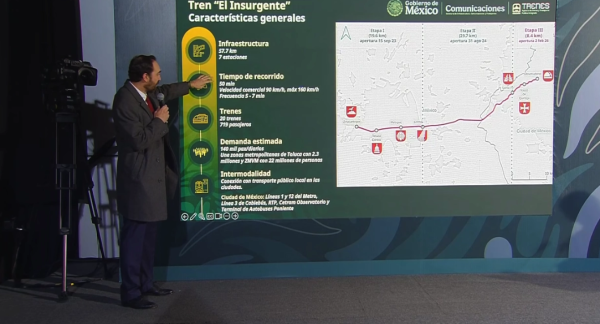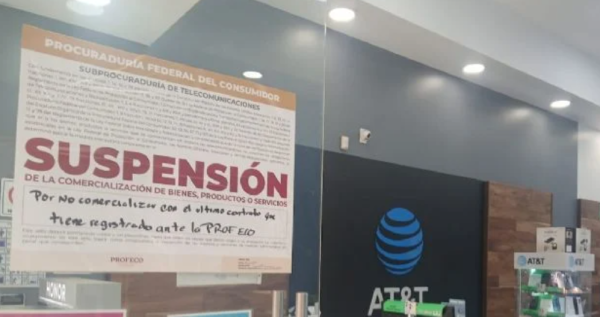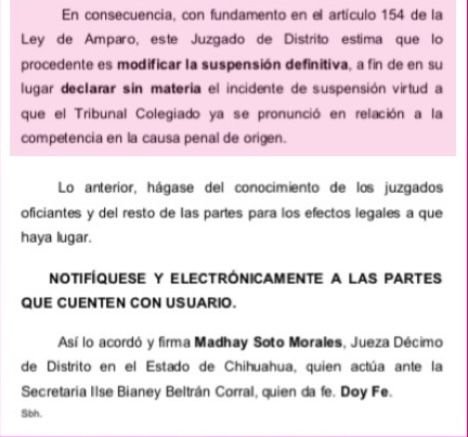¿Y si el problema no fuera la condición, sino nuestras palabras?

En los últimos diez años hemos cambiado muchas veces la forma en que nombramos una discapacidad o una condición de vida. Lo hacemos, quizá, con la esperanza de ser más respetuosos, más correctos, más sensibles. Pero dime, ¿te has preguntado alguna vez si esos cambios realmente han ayudado… o si, sin querer, seguimos lastimando con cada palabra que elegimos?
Porque cuando decimos trastorno, ¿qué estamos transmitiendo? Aunque parezca un término clínico, en el fondo carga una sombra: la idea de que algo está “mal”, “fuera de lugar”, “descompuesto”. ¿No es eso seguir estigmatizando, aunque hablemos con buena intención?
Hablamos de discapacidad como “capacidades disminuidas”, sin detenernos a pensar que nadie vive su vida desde una sola capacidad. Por eso, cuando decimos personas con discapacidades en plural reconocemos que cada persona tiene necesidades distintas, ritmos propios, formas únicas de sentir el mundo. No son conceptos; son vidas. Y el lenguaje, si quiere ser justo, debe reflejar esa humanidad.
Este conflicto no es teórico, es profundamente emocional. En la discusión de la Ley Local de Autismo en Chihuahua un estado que incluso cuenta con su propia legislación en el tema muchas madres, padres y cuidadores se resistían a reconocer legalmente el autismo dentro del marco de la discapacidad. No porque no quisieran derechos, sino porque la palabra les dolía. Porque durante años se nos enseñó que “discapacidad” es algo que se evita, que se oculta, que se teme.
Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si nombrar no fuera una sentencia? En las escuelas, por ejemplo, los ajustes razonables no son un lujo ni una ventaja injusta: son la manera más básica de decir “te veo”, “te escucho”, “tu forma de aprender también es válida”. La llamada discapacidad psicosocial nos recuerda que muchas veces no es la persona quien está limitada, sino el entorno que insiste en ser rígido, uniforme, inflexible.
La neurodiversidad y la neurodivergencia nos invitan a abrir los ojos. Nos dicen que las diferencias neurológicas no son errores, sino variaciones naturales de lo humano. Y sin embargo, el capacitismo sigue ahí, silencioso, colándose en nuestras miradas y nuestras palabras. A veces incluso decir “soy una persona con discapacidad” se vive como algo vergonzoso, cuando en realidad es solo una forma de nombrar una experiencia, no un juicio sobre el valor de alguien.
Piensa en el autismo o en otras neurodivergencias: muchas son invisibles. No se ven a primera vista, no anuncian su presencia. Y por eso, sin querer, construimos barreras invisibles: esperamos respuestas rápidas, socializaciones homogéneas, contacto visual obligatorio… Entonces, la pregunta es inevitable: ¿Las palabras que usamos describen la realidad o la distorsionan? ¿Nombran o excluyen? ¿Acompañan o hieren?
Quizá el siguiente paso no sea inventar un nuevo término, sino revisar desde dónde nombramos. Tal vez la verdadera transición no sea lingüística, sino ética: dejar de mirar la discapacidad como una falta y comenzar a verla como parte de la diversidad humana. Y, sobre todo, dejar de estigmatizar lo que solo pide reconocimiento, accesibilidad y empatía.
Porque cuando el lenguaje deja de ser una barrera, las personas también dejan de serlo
L.C.H. EDNA PONCE / KAPA SOLUCIONES