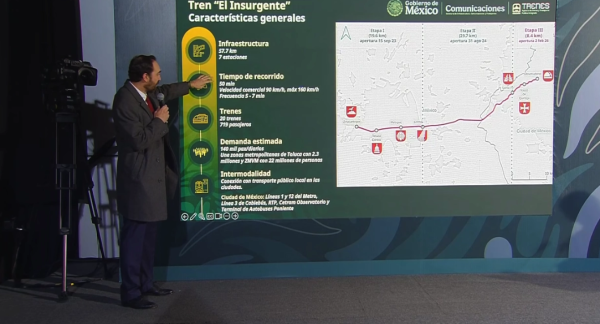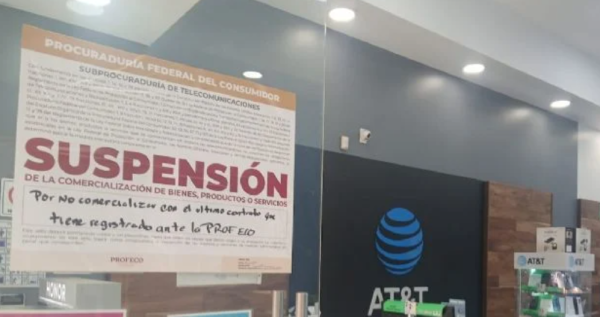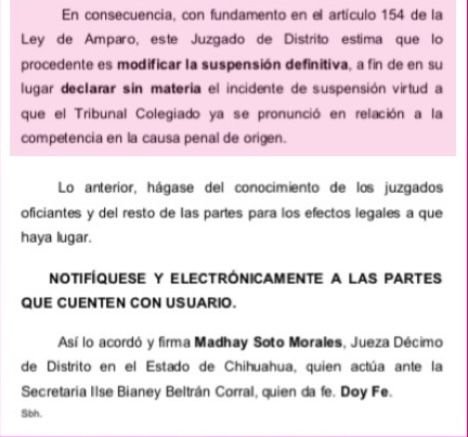Diciembre… la época que debería perdurar

Dicen que eres el resultado de las cinco personas con las que te juntas.
De ese tema hablaremos después.
Pero sí puedo decir algo con absoluta certeza: yo no le di un verdadero significado a la Navidad hasta que conocí a la familia de Erika.
Ahí todo tomó sentido.
Porque no se trata solo de luces, ni de cenas, ni de tradiciones repetidas por inercia. Se trata de cómo se vive el amor cuando nadie está mirando. De cómo se comparte sin hacer ruido. De cómo se abraza sin condiciones.
Y aunque es una familia entrañable en su totalidad, para mí la Navidad personificada es Erika.
El amor.
La bondad.
Las noches buenas.
El árbol.
El acto profundo de compartir.
Porque hay algo que nunca pasó desapercibido para mí: aunque ella no tiene hijos, nunca, en ninguna Navidad, faltó un regalo para el mío.
Ni para Santiago, otro niño profundamente querido por nosotros.
Ese tipo de gestos no se enseñan. Se traen.
Y dicen mucho de quién eres.
Creo que Erika no nos ha revelado del todo su personalidad, pero estoy muy segura —muy cierta— de que debe ser ayudante de Santa. De esas ayudantes silenciosas que sostienen la magia cuando otros dejan de creer.
Y menciono esto porque cuando uno es mamá o papá llega un momento inevitable: nuestros hijos empiezan a hacer preguntas. A dudar. A cuestionar la verdadera identidad de Santa Claus.
A mi hijo, San Nicolás aún se acuerda de él, con todo y sus 16 años.
Y eso no es casualidad.
Porque Erika me contó una historia…
una historia que hoy les voy a revelar:
Hace muchos años, en una aldea muy, muy alejada del mundo, vivía un ebanista llamado Nicolás.
Era conocido por su inmensa bondad y, sobre todo, porque cada Navidad entregaba juguetes a todos y cada uno de los niños del pueblo.
La sorpresa en el rostro de los pequeños era, para él, el pago justo por los meses de trabajo en su pequeño taller.
Nada lo hacía más feliz que verlos despertar con ilusión.
Pero el tiempo pasó, los inviernos lo alcanzaron… y Nicolás falleció.
Aquella primera Navidad sin él fue distinta.
Las fiestas se tornaron sombrías, silenciosas, incompletas.
Hasta que, en una noche de Natividad, ocurrió algo extraordinario.
El espíritu de San Nicolás regresó a la aldea y se apoderó de la voluntad de los padres, quienes, movidos por una causa extraña y profunda, decidieron continuar con la tradición:
dar regalos a sus hijos la mañana de Navidad. (Historia contando por Erika Villalobos)
Inevitablemente, cada año me emociona diciembre, aunque no siempre fue así. Todo cambió hace 16 años, cuando mi hijo y yo esperábamos a Santa —o al Niño Dios, como diría mi difunta abuela—, o San Nicolás, y comenzamos a construir nuestras propias tradiciones, buscar el árbol, sacar las luces, colgar las esferas sin prisa.
Y no importa desde dónde estés leyendo esto: diciembre nos lleva de regreso al núcleo, a la raíz, a la familia de sangre o adquirida, a los amigos, a ese espacio donde uno vuelve a sentirse abrazado. Hay quienes prefieren pasar estas fechas viajando o en soledad, pero para muchos sigue siendo un tiempo profundamente esperado.
Si yo pudiera describirles la Navidad de la ciudad, podría decirles que está llena de colores.
Luces cálidas, blancas, amarillas, azules, rojas. Escarcha por todos lados.
Las avenidas principales se visten de gala con luces gigantes.
Las tiendas y los aparadores rebosan de árboles de Navidad.
Y aun así, hay caos.
Ese caos inevitable, esa mentada colectiva del ajetreo cotidiano.
Porque siempre tenemos prisa por llegar a algún lado.
Entre las luces de la Ciudad de México, los villancicos, los árboles, la flor de nochebuena que invade cada rincón, las tiendas repletas de regalos y las plazas llenas de “Papás Noel” esperando la foto —una tradición que arrastro desde niña—, todo huele a Navidad.
Para mí, ese olor es manzana y canela.
Con mucha facilidad adoptamos costumbres de otros países.
Somos tan cálidos que no nos importa hacer nuestras las tradiciones extranjeras.
Por eso verán en los balcones muñecos de nieve, chimeneas inexistentes, nieve improvisada, paisajes de hielo.
Todo lo que nos acerque a sentir una Navidad fría… pero llena de amor.
En el centro del país las tradiciones están profundamente arraigadas. La fe mueve multitudes, calles y tiempos. Llegan las posadas, del 16 al 24 de diciembre, recreando el peregrinar de María y José, con ponche, piñatas, aguinaldos y cantos, pidiendo posada hasta ser recibidos.
Todo, para nosotros, tiene un significado.
Aquí, en esta Ciudad de México, todo es Navidad y todo es fiesta.
El ponche, los buñuelos, las garnachas, el Cascanueces, los conciertos navideños, las piñatas, los intercambios, las comidas godín, las compras del mandado para la cena —de eso hablaremos el próximo lunes—… y hasta la cerveza de temporada: la Noche Buena.
Las familias comienzan a reunirse, estamos en vísperas de Navidad, es momento de encontrarnos.
Y quienes no pueden reunirse, siempre encontrarán a un amigo, o tal vez, visitando tumbas, o haciendo oraciones, tal vez solo mandando besos al cielo.
Porque hay algo que, sin duda, nos une:
todos hemos perdido a alguien importante y en estas fechas es inevitable recordar.
Pero esta no es una nota para entristecernos, sino para brindar.
Brindar porque esta preparación para la Navidad esté llena de amor.
Porque el caos se quede afuera de la puerta.
Porque las diferencias sean conciliables.
Porque el amor perdure, no solo este mes, sino toda la vida.
Y antes de que llegue la Noche Buena, un pequeño recordatorio: recuérdenles a los chiquillos hacer su carta a Santa, a la vieja escuela, con lápiz, papel e ilusión.
Mi amiga Mariana les inculca a sus hijos algo precioso: pedir algo que quieran, algo que necesiten y algo para leer.
Y lo que yo hacía con mi hijo era elegir, antes de Navidad, aquellos juguetes que fue olvidando en su adolescencia, para llevarlos a otros pequeñitos.
Juguetes que aún podían dar amor.
¿Recuerdan cuando estaban olvidando a Woody?
En este artículo les comparto, en imágenes, un pedacito de mi ciudad.
De mi diciembre.
De esa época que debería perdurar.
Ya les contaré el año que entra…si Santa me trajo lo que le pedí.