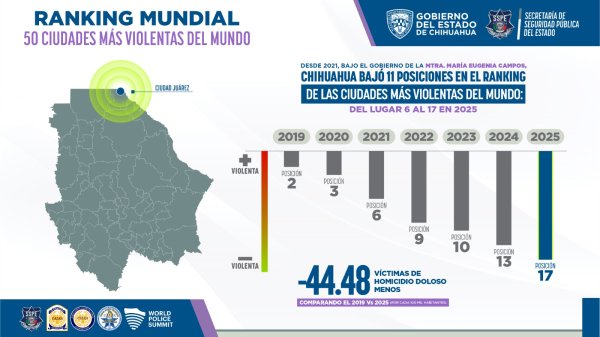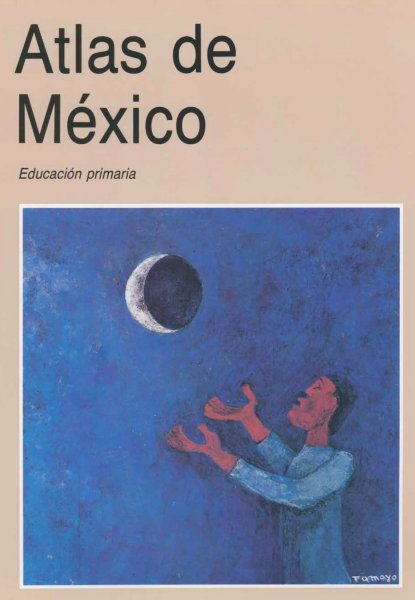Esto fue una declaratoria de amor

Y sí, antes de empezar, aclaro: no me gustan los Patriots.
No por deporte, por antecedentes.
Spygate en 2007: 750 mil dólares de multa y un draft perdido por grabar señales de los Jets.
Balones desinflados años después: suspensión, otro millón de multa y más selecciones colegiales sacrificadas.
Olvidémonos del partido horroroso.
Los Pats no metieron ni las manos.
Y a mis acereros ya los habían mandado a casa semanas atrás.
Y cabe aclarar: no soy experta en el tema. Soy Jess siendo Jess.
Yo, que hace algunos años no sabía distinguir la ofensiva de la defensiva, que si el ala cerrada o que si el receptor abierto —y todavía a veces hago cara de experta cuando no entiendo nada—, ahí me tienen gritando frente a la televisión como si en eso me fuera la vida.
Pero no quiero hablar del partido.
Ese se va a olvidar.
Quiero hablar del medio tiempo.
De este hombre mediático, odiado por muchos, incomprendido por otros y bailado por millones, que decidió hacer algo peligrosísimo: recordarnos quiénes somos.
Porque el fútbol americano es lo más americano de los americanos.
Es su templo.
Su vitrina.
Su narrativa de poder.
Y en pleno Super Bowl apareció un puertorriqueño —ese “conejo malo” que algunos minimizan— a hacer algo mucho más grande que un espectáculo.
Defender el idioma.
Defender la raíz.
Defender América como continente.
Lo que yo vi fue una irrupción cultural.
En el evento más estadounidense del planeta apareció un puertorriqueño defendiendo el español.
No traduciéndose.
No suavizándose.
No pidiendo permiso.
El show empezó en los campos de caña de azúcar, recordando el Puerto Rico agrícola.
Pasó por vendedores de coco frío, tacos, piraguas —algo así como nuestros raspados—.
Un par de boxeadores haciendo lo que saben.
Abuelos jugando dominó.
Una boda latina en pleno espectáculo americano.
Un niño dormido en las sillas —porque no hay fiesta que se respete sin uno—.
Eso no era folclor.
Era narrativa.
Una historia contada sin subtítulos.
Lady Gaga, ícono cultural estadounidense, ha defendido la igualdad, la salud mental y la aceptación personal. Ahora imagínenla bailando salsa —esa que nace en Nueva York y se construye con raíces cubanas y puertorriqueñas—.
Y luego Ricky Martin, comunidad LGBTQ+ visible sin explicaciones, cantando “Lo que le pasó a Hawái”, una canción que habla de gentrificación, privatización de recursos y pérdida cultural, usando la historia de Hawái como espejo y advertencia para Puerto Rico.
El reguetón cruzó fronteras sin pedir permiso.
El español resonó en el evento más estadounidense del planeta.
Eso no es casualidad.
Eso es mensaje.
Y casi al final: “Together We Are America” —Juntos somos América—, seguido de una lista de países desde Chile hasta Canadá.
Levantó el balón… y lo clavó.
En el escenario.
En el relato.
En la memoria.
Porque América no es solo un país.
Es un continente.
Y mientras veía ese medio tiempo pensé algo que quizá incomode.
Más allá de ideologías.
Más allá de luchas de clases que no siempre fueron tan románticas como nos las contaron.
Más allá de sistemas que beneficiaron a unos más que a otros…
Hay algo que permanece.
Unión.
Comunión.
Identidad.
Y ahí pensé en Cuba.
Ese lugar que conocí y que parece detenido en el tiempo, pero profundamente vivo en el corazón.
Una paradoja hermosa y vibrante.
Limitada en muchas cosas, menos en dignidad y memoria.
En Cuba no olvidan.
No olvidan que México los abrazó cuando vino el bloqueo.
No olvidan el cine de oro.
Jorge Negrete y Pedro Infante siguen vivos en pantallas borrosas, pero en memorias nítidas.
Y entendí algo esencial: la modernidad atraviesa fronteras.
Pero la identidad también.
Los sistemas cambian.
Las economías fluctúan.
Las narrativas oficiales se reescriben.
Pero la raíz permanece.
Y aquí no vamos a politizar.
Aquí escuchamos, no juzgamos.
A pesar de la diversidad de culturas, idiomas, creencias, historias y gustos, hay algo que sí nos iguala:
La raíz.
La música.
El ritmo.
Cuando millones bailan al mismo tiempo, no hay jerarquía.
Hay vibración compartida.
Ese medio tiempo no fue propaganda.
Fue recordatorio.
Que cabemos todos.
Que podemos bailar juntos.
Que podemos unirnos sin dejar de ser distintos.
Llámale Dios.
Llámale universo.
Llámale energía.
Pero cuando millones vibran al mismo tiempo, cuando la piel se eriza, algo profundo está ocurriendo.
Y quizá se siente así porque vengo de un lugar donde el libre albedrío no era discurso… era mandato.
Donde a los 17 años te pedían decidir qué ibas a hacer con tu vida como si el mundo ya estuviera esperando tu postura.
Donde Marx, Engels y el Che se discutían entre café cargado y copias engrapadas.
Donde la autonomía no era adorno: era identidad.
Crecí aprendiendo que pensar era un acto serio.
Que pertenecer implicaba conciencia.
Que elegir era también responsabilizarse.
Y, sin embargo, este medio tiempo me hizo vibrar por algo mucho más simple y mucho más profundo:
Comunidad.
No por ideología.
Por humanidad.
Porque cuando un estadio entero canta al mismo ritmo, desaparecen por un instante las etiquetas.
Cuando alguien se entrega por completo a lo que hace —sea un escenario, una oficina, un matrimonio, un cargo público o un proyecto de vida— lo mínimo que merece es respeto por la entrega.
Y ahí está la parte que más me movió.
Ser comunidad no es pensar igual.
Es reconocer el esfuerzo del otro incluso cuando el resultado no fue perfecto.
Es agradecer al que lo dio todo, aunque el marcador marque otra cosa.
Es entender que detrás de cada intento hay horas invisibles que nadie aplaude.
¿Cómo tratamos al otro cuando falla?
¿Cómo miramos sus grietas?
¿Las usamos como argumento o como oportunidad de cuidado?
Porque todos tenemos grietas.
Todos atravesamos caos.
Todos hemos sido —o seremos— ese que ya no pudo más.
Todos somos reemplazables en un organigrama.
Pero nadie debería ser descartable en dignidad.
Quizá ser buenos seres humanos no es no equivocarse.
Es aprender a sostener al otro cuando se quiebra.
Es honrar lo que fue, incluso si ya no es.
Es elegir la dignidad antes que el juicio.
Porque si algo nos define no es cómo celebramos la bienvenida,
sino cómo acompañamos las salidas.
El verdadero “somos uno” no se canta en un estadio.
Se practica en los pasillos, en la calle y en la vida.
En los finales.
En la forma en que decimos adiós.
Y ahí —justo ahí— decidimos si solo compartimos espacio…
o si de verdad somos algo más.
Al final no fue sobre fútbol.
Fue sobre quiénes somos cuando elegimos reconocernos.
Y entonces entendí por qué resonaba esa línea del conejo malo:
debí tirar más fotos.
Porque amar también es saber que un día todo será memoria.
Y eso —eso— es amor.
El mensaje, al final, era simple:
el camino es el amor.
Por, Jessica Valdez.