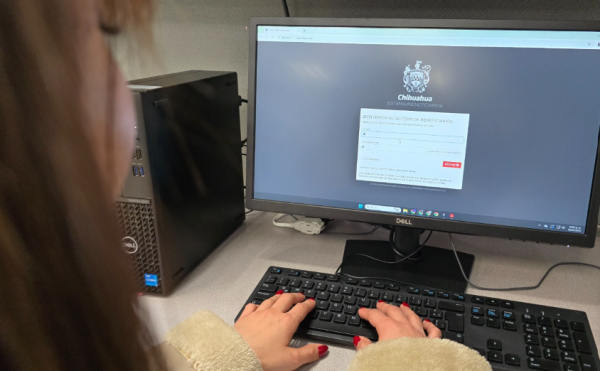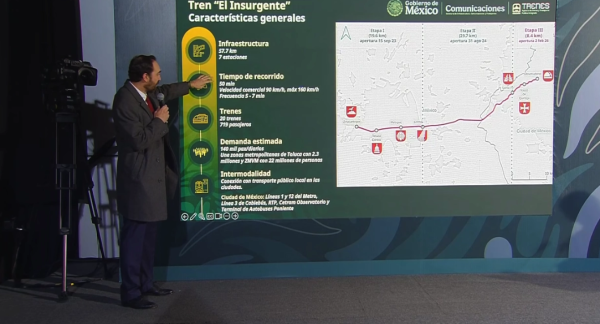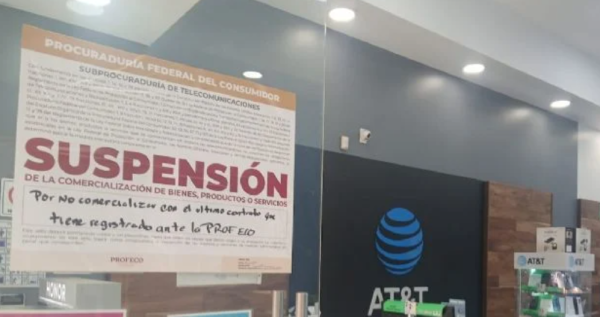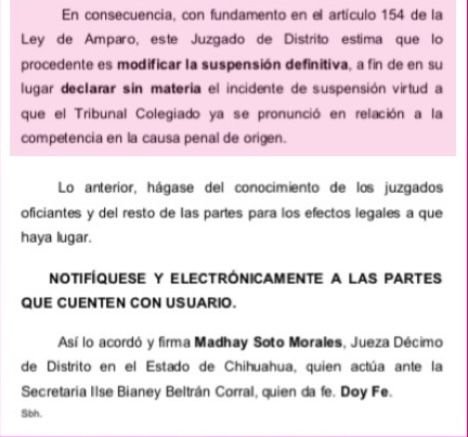Dejemos las batallas. Ganemos las guerras.

El contexto político, social, económico, jurídico, institucional y hasta cultural de nuestro país se caracteriza por su movimiento constante y la complejidad con la que se desarrolla. Pareciera que México, desde su configuración histórica, estuviera predispuesto a vivir en una crisis permanente. A veces parece que nos acostumbramos al sobresalto como modo de vida y al conflicto como método para sobrevivir políticamente.
El ambiente político no ha dejado de dar nota: señalamientos, descubrimientos, dimes, diretes, denuncias, gritos y hasta empujones. Cambios de fondo en ordenamientos normativos que creíamos consolidados —como la Ley de Amparo—, una crisis de seguridad que deja cifras altas de dolor, récords en homicidios, un nuevo poder judicial cuestionado y cuestionable, reformas a la Ley Aduanera, golpes a instituciones de seguridad… y, aun con todo ello, pareciera que el debate está en otros lados.
Entre tanto, vemos cómo las agendas personales —y, a veces, increíblemente, hasta las religiosas— se imponen sobre el sentido de Estado y sobre el verdadero significado de las mayorías. El abuso de éstas para imponer absurdos —disfrazados de victorias morales— lo digo desde aquí: no suma, resta. Resta legitimidad, resta futura, resta hasta socialmente y para efectos de lo que a los políticos les importa: hasta electoralmente, y más de lo que en su burbuja de alcanza a ver.
Los espacios que debieran ser el lugar del argumento se transforman en púlpito, y la representación, que exige responsabilidad, se convierte en su espectáculo para un público cada vez más reducido, minuto de fama diría yo.
Mientras el país se debate entre tantos desafíos reales, la oposición no podemos darnos el lujo de quedarnos en la comodidad de las guerras culturales (que, dicho sea de paso y por alarmante que suene, también vamos perdiendo).
Si la intención es contrastar y ganar la batalla ideológica, a quien corresponda le digo desde aquí, con respeto: vamos perdiendo. Porque la verdadera batalla está en recuperar la confianza de la gente, en mostrar que la política bien hecha, de altura, les cambia para bien sus vidas, su día a día.
La historia nos ha dejado claro que, cuando se abusa de las mayorías para aprobar absurdos, nada se suma. Ni razón, ni autoridad moral, ni legitimidad social. Y, amigos míos, el poder que no se legitima, se agota.
Mientras algunos se empeñan en ganar guerras simbólicas, la batalla real —de tantos temas y en tantos terrenos— sigue pendiente. En los tiempos que corren, el verdadero contraste está en la capacidad de elevar el debate, pero sobre todo, de hacer política con propósito.
De verdad: no nos convirtamos en soldados de causas perdidas, sino constructores de soluciones para las personas. Y para eso —nos guste o no— hay que dejar de pelear batallas pequeñas para ganar la única que vale la pena: la del contraste, la de la sensatez, la razón y la reconciliación con las personas y el electorado. Altura de miras, le dirían algunos.