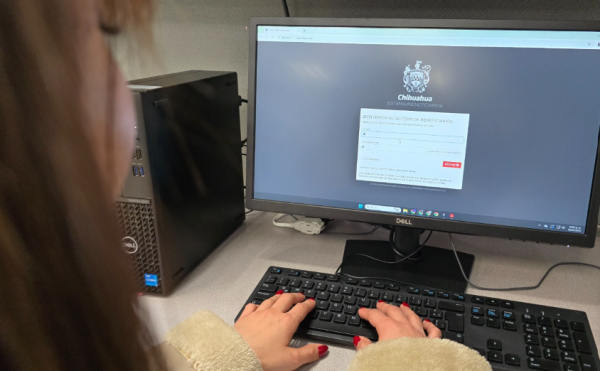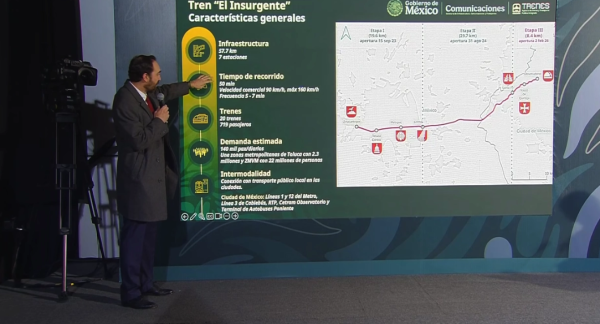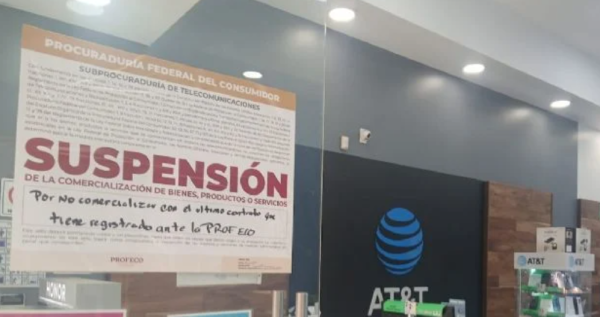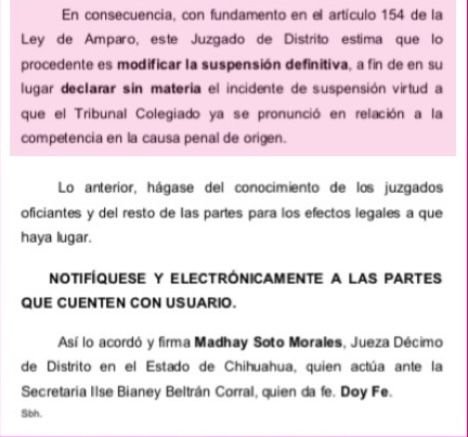Carlos Manzo, el alcalde que se atrevió a servir fuera del pacto del terror

El asesinato del alcalde Carlos Manzo no es un hecho aislado, es un nuevo capítulo en la crónica sangrienta que describe, con crudeza, la impotencia —o la complicidad— del Estado mexicano frente al crimen organizado.
El cobarde atentado contra un personaje que encabezó la resistencia contra el crimen, es también un atentado contra la esperanza de que en este país aún gobierne la ley.
Porque no se trata solo de un crimen, se trata de una confesión: el Estado mexicano o no quiere o no puede combatir al crimen. En cualquier caso, ha renunciado a su deber esencial. Ha dejado a los municipios, los más vulnerables de todos los niveles de gobierno, convertidos en trincheras solitarias, donde el coraje personal es la única defensa frente a la barbarie. El poder federal observa, contabiliza muertos, redacta condolencias y sigue administrando el miedo como si fuera política pública.
La violencia contra alcaldes ha dejado de ser una estadística para convertirse en una sentencia: quien se atreve a servir al pueblo fuera del pacto del terror, está condenado. Es la derrota moral de un régimen que predica justicia, pero convive con la impunidad. La promesa de la transformación terminó siendo la de un país donde la vida vale menos que el silencio.
La pregunta, entonces, no es por qué asesinan a los alcaldes, sino por qué el Estado se comporta como si no fueran suyos. Por qué la Guardia Nacional se muestra omnipresente cuando se trata de vigilar disidentes, pero ausente cuando se trata de proteger a quienes gobiernan los municipios más olvidados del país. Por qué el gobierno central dedica más recursos a controlar la palabra que a defender la vida.
Carlos Manzo representa a todos los hombres y mujeres que decidieron servir desde la trinchera más cercana al ciudadano. Su muerte no debe quedar reducida a un expediente más. Es un espejo de la descomposición institucional que corroe al país desde sus cimientos: un Estado que abdica, una nación donde los criminales dictan la agenda del miedo.
Desde el norte, desde Chihuahua, levantamos la voz para exigir justicia, pero también para exigir dignidad. Porque un Estado que no protege, que no garantiza la vida, que se esconde detrás de los comunicados, ha dejado de ser Estado. Y cuando el poder se vuelve omiso, corresponde a los ciudadanos sostener la esperanza con los dientes.
Que la muerte del alcalde Manzo no sea una más. Que no se pierda en el eco de los comunicados oficiales ni en la rutina del luto burocrático. Que sea, por el contrario, el punto de quiebre que obligue al Estado Mexicano a mirarse en el espejo de su cobardía.
Porque cuando el Estado calla, el crimen gobierna. Cuando el poder se arrodilla, la nación se desangra.
Desde Chihuahua decimos basta. Si el régimen no quiere o no puede enfrentar al crimen, entonces lo haremos desde el norte, con la fuerza de los libres. Porque este país no puede seguir siendo un cementerio custodiado por la indiferencia.
La historia recordará a los que tuvieron miedo, pero honrará a los que se atrevieron. Que el nombre de Carlos Manzo no sea el símbolo de la derrota, sino la chispa que despierte la rebelión moral de un pueblo que aún se niega a vivir de rodillas.