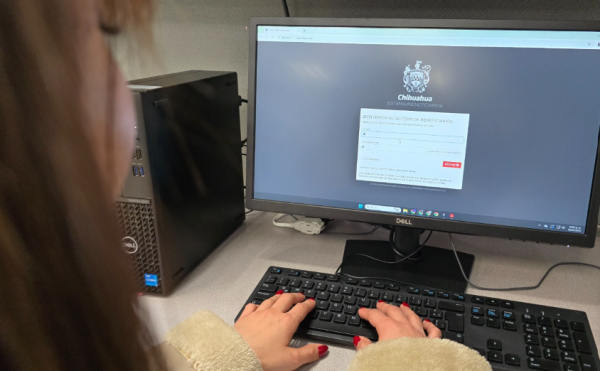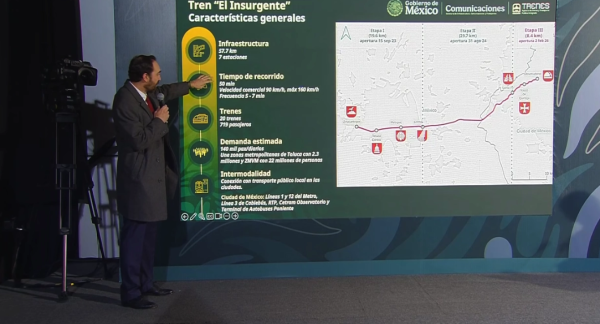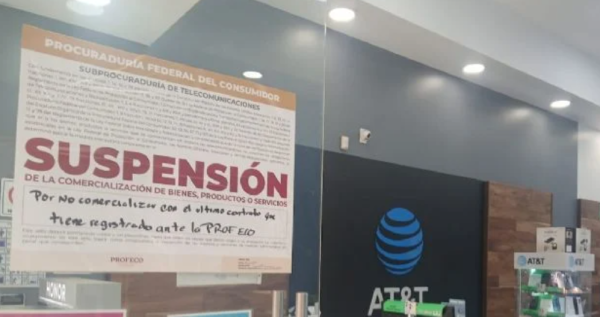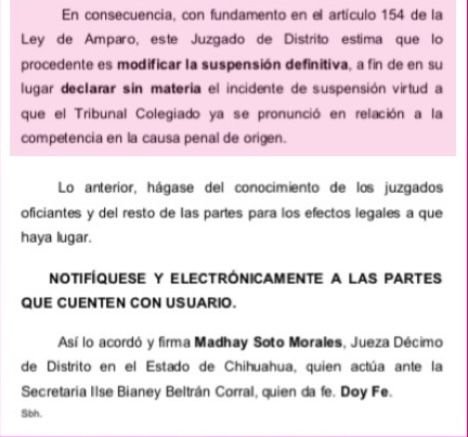Los vínculos que sostienen cuando la vida se pone seria

Por Jess Valdez,
Un buen día, mientras me acomodaba un café, un pedacito de pan y trataba de hacer mi tarea, comencé a asfixiarme. Así, sin aviso. Ese fue el inicio de un viacrucis que me llevó de urgencias en urgencias, creyendo al principio que era una alergia pasajera. No lo era. Las asfixias se hicieron más frecuentes, y pronto ya no podía ni comer ni beber. En un solo mes perdí 24 kilos y cualquier atisbo de tranquilidad.
Lo más duro no fue la enfermedad: fue no tener un diagnóstico que me devolviera piso.
Primero me dijeron que necesitaba una operación urgente. Luego otro médico afirmó que no debía operarme porque no tenía esa enfermedad. Después llegaron cinco diagnósticos más: un tumor en el corazón, cáncer en la garganta, esclerosis múltiple, acalasia… incluso escuché “expectativa de vida: diez años”. Ninguno coincidía. Ninguno solucionaba nada.
Yo, mamá soltera, con un hijo que dependía de mí, sin un papá presente que ayudara a sostener la carga emocional y económica de una enfermedad devastadora. Entre estudios, medicamentos, tratamientos y un dinero que ya no alcanzaba, había una pregunta que solo yo podía responder: ¿cómo sigo?
Y aunque mi cuerpo estaba agotado, mi fe —esa que se aferra aun cuando una ya no puede— nunca soltó.
Fue entonces cuando descubrí el verdadero poder de los vínculos.
Mi madre oraba todas las noches al pie de mi cama, en vela, para asegurarse de que yo despertara. Mi padre trabajaba horas extra para que pudiéramos pagar una opinión más, un estudio más, una posibilidad más. Erika Villalobos, incansable, me llevaba de médico en médico hasta encontrar “la respuesta”, sosteniéndome con una fuerza que yo ya no tenía y negándose a soltar mi mano. Y mi hijo… mi niño de apenas 12 años, observándome apagándome sin poder hacer nada, aunque su sola existencia me daba una razón para luchar.
Y entre todos esos ángeles sin capa, hubo dos médicos que marcaron mi camino.
El Dr. José Luis Rodríguez, internista, ha sido uno de los mejores seres humanos con los que me he cruzado en esta vida. Su acompañamiento fue un respiro para mi alma. Saber que podía contar con él las 24 horas del día me dio paz en medio del miedo. Su escucha, su ética y su humanidad infinita se convirtieron en un puente entre el caos y la esperanza. Fue parte de la red que sostuvo mi vida, literalmente.
La Dra. Viridiana León de Guevara también fue fundamental. Gracias a ella no tomé una decisión quirúrgica equivocada. Vio lo que otros no vieron, pidió lo que nadie había solicitado y su criterio abrió una ruta distinta, la correcta.
Y entonces, cuando ya había escuchado demasiadas veces la palabra “terminal”, llegó mi milagro médico.
La gastroenteróloga Cecilia Araceli Magaña fue la luz que necesitaba. Con calma, certeza y conocimiento, me explicó que con un tratamiento de dos años recuperaría entre el 80 y el 90% de mi calidad de vida. Sus palabras regresaron el aire a mis pulmones. Ese día lloré: de alivio, de fe, de gratitud. Porque después de tantos diagnósticos erróneos, por fin alguien miró lo que nadie había visto. Ella fue el milagro que Dios puso en mi camino.
Recuerdo que antes de enfermarme tenía antojo de un platillo mexicano. Me lo pude comer dos años después. Dos años para volver a saborear la vida.
Con este artículo, con el que comienzo a compartirles quién soy, quiero decir tres cosas esenciales:
Primero:
El poder de Dios, de la fe y de la mente es inmenso. Te sostiene cuando todo lo demás se cae.
Segundo:
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir no es una frase bonita. Es una estrategia de supervivencia.
Tercero:
Nadie atraviesa el dolor en soledad. La familia, los hijos, los amigos, los médicos correctos, los ángeles terrenales, los héroes sin capa… todos ellos pueden ser la diferencia entre rendirse o seguir viviendo.
Dios me regaló una segunda oportunidad, y desde entonces mi misión ha sido sencilla: vivir, ayudar, agradecer. Ser una mejor hija, hermana, madre, mujer y ser humano.
Y si algo quiero dejar claro —así, con toda la sinceridad, calidez y espontaneidad que me caracteriza— es que esta no es una historia de desahogo ni una tragedia para llorarse. Es, más bien, un recordatorio de lo que todos atravesamos alguna vez: que nada es absoluto y todo es posible, incluso cuando parece imposible. La vida, al final, es un resuello, un suspiro prestado… así que más vale vivirla, saborearla y agradecerla antes de que se nos escape entre los dedos. Y valoren sus vínculos porque hay almas que no se repiten dos veces.
Porque sí, un día todos nos iremos…
pero yo, al menos, quiero que sea lo más lejano posible.