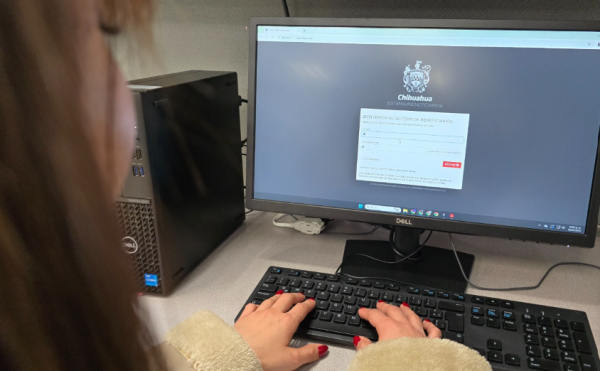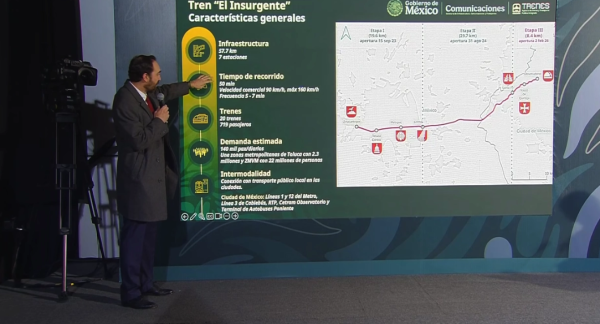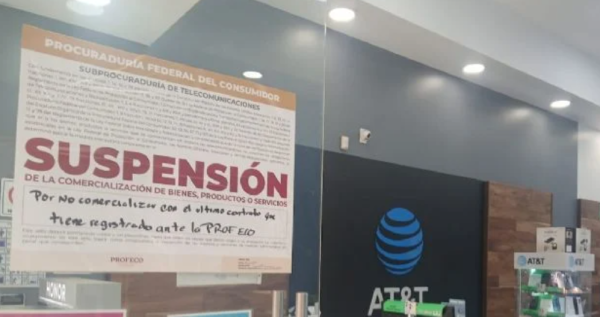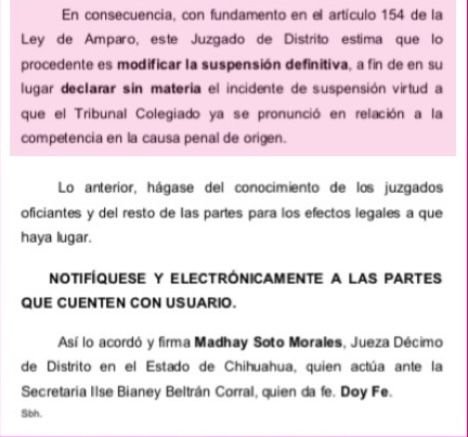Una verdad sin compasión es crueldad

Me gusta caminar. Cuando lo hago, tengo la oportunidad de detenerme a observar los rostros de las personas, las miradas perdidas, las pasiones de quienes andan, y a veces, incluso, escuchar sus pláticas.
Pero cuando no camino y me toca hundirme en el cotidiano de mi día, también me detengo a observar, y me dicen tanto, que a veces puedo ver su dolor.
Y cuando pongo más atención, y no solo observo, puedo escuchar esas franquezas de amor, de trabajo, de amistad, de filias.
Es muy impactante la forma en que nos comunicamos. Yo no sabía qué nombre ponerle, pero Erika sí lo hizo, y es el título de nuestro encuentro de hoy.
Y es que las personas nos creemos con el derecho de cantarnos verdades en nuestro propio beneficio, de herir los recuerdos más profundos en nombre del cariño.
Nos sentimos dueños de la verdad a la hora de señalar las debilidades de nuestros afectos más cercanos, y todo lo hacemos en el nombre del amor.
Cuando escuché de Eri esta frase —una verdad sin compasión es crueldad— me voló la cabeza. Es tan profunda, tan significativa, tan llena de fuerza.
En realidad, ¿qué intentamos? ¿Construir? ¿Salvar? ¿Ayudar?
La verdad es que las personas no pueden dar lo que no conocen, y a veces pareciera que la compasión les es ajena.
Cuidar del otro no solo es un acto de amor: es un acto de bondad.
Deberíamos hacerlo como quien envuelve la porcelana o el cristal: con delicadeza, con suavidad, con cuidado.
Una palabra mal puesta puede ser la diferencia entre la vida o la muerte emocional de una persona.
Y es que estamos tan ocupados en nuestra cotidianidad y nuestras frustraciones que no nos damos cuenta de que a veces nos descargamos a través del otro. Porque todo termina siendo un espejo de nuestro interior: aquello que te digo, es aquello que en realidad no puedo decirme a mí.
Hoy vengo a dejar una pequeña reflexión:
construir o destruir en el nombre del amor.
Seamos cautos, porque una palabra mal puesta es la diferencia entre abrazar o fracturar un alma.
Y hablando de verdades, franquezas y soledades, también es difícil reconocer que muchas de nuestras decisiones van unidas —o motivadas— por el ego y el orgullo.
¿Y de verdad nos sirve?
¿Nos acompaña?
¿Nos deja ver lo que tiene valor?
El ego es hábil para disfrazarse de fuerza, pero en realidad es miedo: miedo a perder, a ceder, a ser vistos vulnerables.
El orgullo nos convence de que retroceder es debilidad, cuando a veces es la única forma de avanzar sin rompernos.
El ego no abraza.
El orgullo no consuela.
Ninguno construye puentes: solo levantan muros.
Y mientras tanto, lo valioso —el cariño, la presencia, la amistad, la paz, la claridad— queda escondido detrás de ese ruido interno que solo quiere ganar, demostrar, tener razón.
Pero ganar… ¿a costa de qué? ¿De quién? ¿De nosotros mismos?
Por eso, hoy, más que hablar de verdades, hablo de compasión.
De esa decisión consciente de decir con cuidado lo que podría herir.
De ese gesto humano que transforma una verdad dura en una verdad que acompaña.
Porque sin compasión, la verdad deja de ser verdad… y se convierte inevitablemente en crueldad.