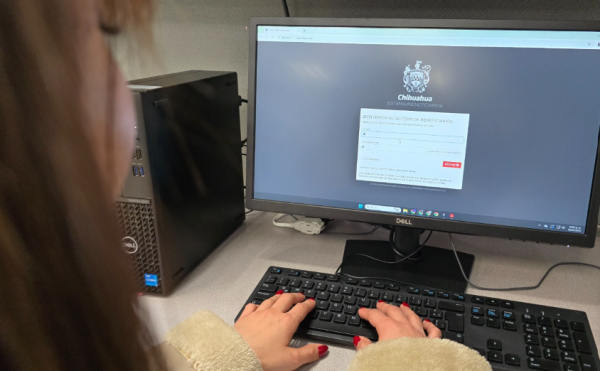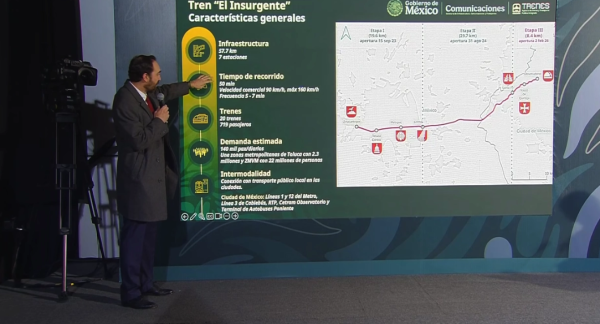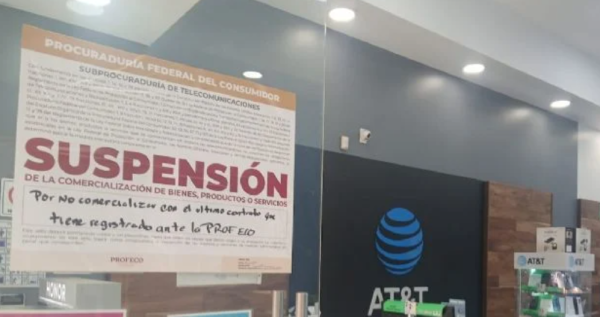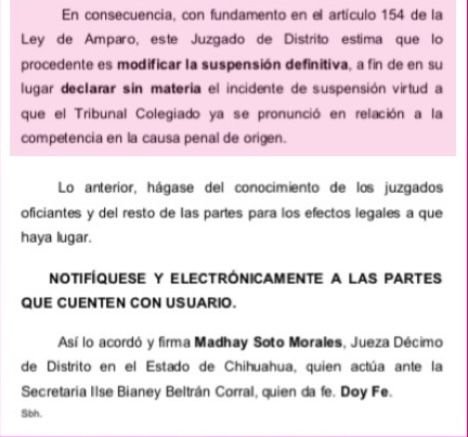Crónicas de mis Recuerdos: Entre incienso, fe, ruido ambulante y una multitud frente a la Morenita

Por: Oscar A. Viramontes Olivas
La ciudad despierta con un murmullo que huele a copal y a masa, desde la madrugada, las calles que llevan a la parroquia del Santuario de Guadalupe, se llena de un río humano, peregrinos que arrastran banderas, niños con ojos abiertos como candiles, ancianas con rosarios relucientes y jóvenes con mochilas que llevan velas envueltas en plástico. Es la festividad de la Virgen de Guadalupe, y el pueblo de Chihuahua acude en masa, puntual y ritual, como si cada paso fuese una línea escrita en la memoria colectiva; allí, se mezclan la devoción, la nostalgia, el comercio y la curiosidad; allí, se teje un mosaico urbano que tiene el latido de la fe y el pulso de la calle.
Los puestos ambulantes, forman una corte improvisada que parece competir con el altar por la atención de los creyentes, donde hileras de vendedores colocan figuras, estampitas, rosarios, camisas con la imagen milagrosa, panes, tamales y antojitos que se cocinan entre risas y refriegas. La mercadotecnia, se despliega con la misma liturgia que las plegarias: luces de colores, letreros, ofertas de "ofrenda express" y un regateo que suena como un rezo trocado. Muchos fieles cruzan la plaza con la mirada fija en la imagen sagrada; otros, en cambio, se dejan arrastrar por la algarabía del mercado, buscando souvenirs, selfies y promesas empaquetadas en plástico. Ese contraste, entre lo sagrado junto a lo comercial, define la mañana y la convierte en una fiesta ambivalente, donde el consumo y la devoción se miran con la misma intensidad.
En medio de ese mar de gente están Chalio y Tina, dos figuras humildes que han hecho de la peregrinación una costumbre tan suya como el respirar. Chalio, camina con paso lento pero decidido; Tina, con una bufanda que le aprieta el cuello y una vela en la mano. Van cada año, sin grandes pretensiones, sin libros de teología en la maleta; van con la verdad elemental de quien necesita creer en algo que los sostenga. No saben "ni papa" de los dogmas, ni de las disputas clericales, pero conocen la manera de agradecer; una vela por la salud de un hijo, una estampita para la casa, un canto apagado que se les escapa en la garganta cuando oyen las mañanitas. Su fe es elemental, franca, cotidiana; no es erudita, pero es profunda, como el agua que filtra en la roca y la transforma sin estridencias.
Alrededor de ellos, desfilan los creyentes más diversos, los fervientes, los piadosos, los penitentes, y también los escépticos, los críticos y los turistas que, asisten al espectáculo con la misma distancia con la que miran un carnaval. Los fieles verdaderos, van envueltos en adjetivos que la multitud reconoce al instante, son humildes, penitentes, agradecidos, esperanzados, sumisos en su entrega pero firmes en su convicción; llegan descalzos algunos, con rodillas raspadas otros, llevando cadenas de promesas colgadas al cuello. Traen lágrimas pegadas a la mejilla, milagros recientes en la voz, y peticiones nuevas en los labios. Para ellos, la imagen no es sólo pintura o símbolo, es un refugio que ha respondido en noches de hambre, en días de enfermedad, en horas de desempleo; es, en suma, un pacto íntimo con lo divino.
En contraste, los que visitan la festividad con postura crítica, son vistos como espectadores irónicos, descreídos, mordaces que, apuntan con la lengua o con la mirada al tenderete más cercano. Van con la bandera del pragmatismo, y con el ademán del juicio: "es puro comercio", dicen; "la fe se ha vendido", auguran; "todo es marketing", etc., etc. Sus adjetivos son secos, escépticos, mordaces, sarcásticos, distantes. No todos ellos son enemigos de la fe; algunos son hijos de una decepción anterior, otras veces simples observadores que, no hallan la alquimia entre el rito y la mercancía. Sus voces aportan el contrapunto necesario, aunque a veces su reproche suene como un frío que corta la piel.
Entre las casetas y las voces, brotan testimonios que reclaman credibilidad con la fuerza de lo vivido. Una señora de mirada quebrada, con la piel marcada por el sol y por los años, atraviesa la explanada y se detiene frente a la imagen. Cuenta, con voz temblorosa, que su hijo estuvo al borde de la muerte y que le prometió a la Virgen llevarle una vela cada año, si el muchacho sobrevivía. Hoy su hijo trabaja, y ella regresa a cumplir la promesa con la gratitud grabada en cada surco del rostro. Un hombre joven trae una placa diminuta: "Por favor, recupérame la vista"; se arrodilla y, cuando la banda toca las mañanitas, llora de emoción. Hay quienes relatan curaciones inesperadas, empleos hallados después de una novena, reconciliaciones familiares que, aparecieron como milagros mínimos. Las historias llegan como ráfagas, humildes, extremas, verosímiles, a veces imposibles de comprobar, pero todas nacidas del lugar donde la esperanza se ancla.
El canto de las mañanitas funciona como un detonador de lágrimas, cuando el primer acorde atraviesa la plaza, la multitud hace silencio, y las gargantas se abren en una sola voz que quiebra. Es un canto que trae a la superficie memorias, así, una abuela que ya no está, un hijo que regresó sano, un perdón largamente esperado. Las lágrimas no son sólo de alegría, son de alivio, de reconocimiento, de deuda saldada. Hay en esos sollozos un lenguaje que no necesita palabras, el cuerpo entero se rinde ante la emoción. Los mariachis, acicalados y ceremoniosos, tocan con temple; las notas se vuelven como lanzas de luz que atraviesan la noche del mercado, y posan su calor en el rostro de los fieles. No faltan las voces que denuncian que si la iglesia se ha vuelto negocio; que, si los puestos han tomado la plaza; que si la festividad ha perdido su pureza espiritual. Esas críticas tienen razón en puntos concretos, la fiesta se ha transformado en una mezcla imprevisible, donde lo sagrado compite con la oferta del día. Sin embargo, incluso, los que van a comprar, regresan a veces sorprendidos por la intensidad de la fe que palpitan en los que murmuran oraciones. Muchos salen de allí con una moneda en la mano, y una inquietud en el corazón, reconciliados; por momentos, con la sensación de que algo verdadero sucede en ese cruce.
La ciudad, con su ruido y su ritmo de comercio, se adapta a la celebración. Los vendedores ambulantes, se superan en creatividad, ofrecen veladoras aromáticas, estampas de la Virgen con frases impresas, imágenes de resina que brillan bajo la luz eléctrica. Los puestos de comida parecen templos gastronómicos; tamales humeantes, atoles que saben a infancia, y churros que crujen como promesas. Las manos se llenan de bolsas, pero también de oraciones; los vendedores observan con pragmatismo y, a veces, con respeto. Para muchos de ellos, la festividad es también su sustento anual, el día en que el mercado sube su palpitar y la economía del barrio se aviva; entre perfume de copal y humo de comal, la festividad despliega primero la hipócrita, y luego la auténtica verdad en que la fe, no es homogénea. Hay creyentes de alta carga emotiva, creyentes rutinarios, creyentes escépticos que conservan una costumbre, y creyentes militantes que, transforman su devoción en actos concretos de ayuda social. La Virgen de Guadalupe, en su morenita paciencia, recibe a todos por igual, a los devotos que traen ofrendas limpias de intención, y a los curiosos que compran imanes como quien colecciona recuerdos.
Al caer la tarde, cuando las luces amarillas de los puestos comienzan a titilar, la plaza parece una ciudad en miniatura, donde la esperanza y la mercancía coexisten con una tensión que resulta a la vez cómica y sagrada. Chalio y Tina, regresan a su barrio con la vela consumida hasta la mitad, y el rostro alumbrado por la satisfacción sencilla de haber cumplido. No saben mucho, repito, pero saben agradecer. De algún modo, eso basta. Finalmente, la festividad de la Virgen de Guadalupe en Chihuahua, es un espejo que refleja la complejidad del pueblo, la devoción genuina que conmueve, y la mercadotecnia que organiza; la fe que sana y la crítica que despierta; el milagro íntimo y el comercio visible. Allí, se juntan los que creen con vehemencia y los que observan con distancia, y todos, a su manera, contribuyen al teatro humano que se repite cada año. Si la plaza se ha llenado de puestos y de ruido, también se ha llenado de historias y de lágrimas. Y aunque la mercadotecnia intente colonizar el rito, la fe auténtica, esa que se siente en las mañanitas y en las velas gastadas, permanece inmutable, humilde, poderosa y, sobre todo, humana.