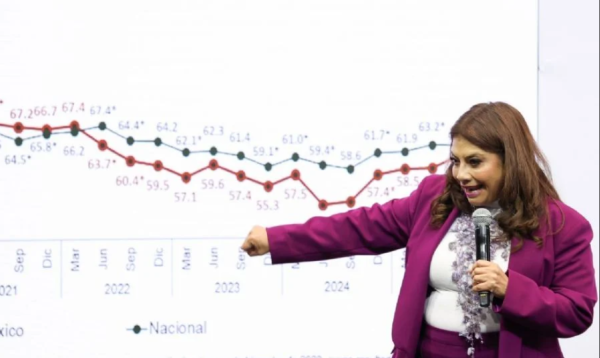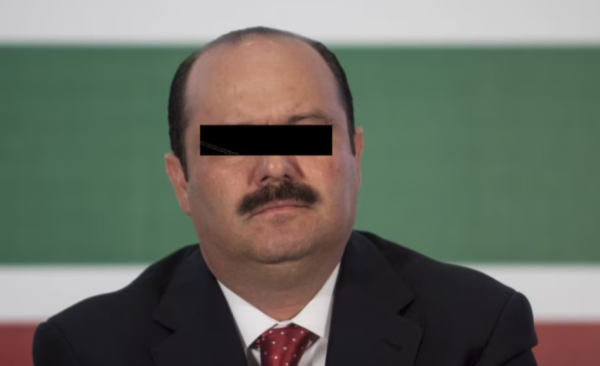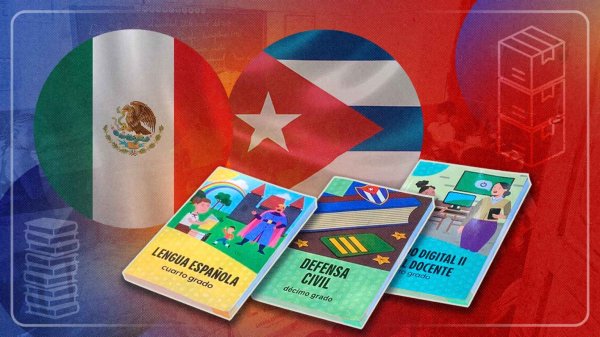Mas hombres tras las rejas, menos mujeres, pero el error es el sistema

Valeria Maldonado Molina
Basta con revisar la composición de la población del CERESO estatal para advertir una realidad contundente y es que la cárcel está ocupada, en su gran mayoría, por hombres. Las mujeres representan apenas una fracción del total. Esta diferencia no es un dato aislado ni una simple estadística, es el reflejo de cómo el delito, la violencia, los roles sociales y el propio sistema de justicia operan de manera distinta según el género. Entender esta brecha no solo es necesario, sino urgente, si se pretende hablar de prevención, justicia y reinserción social.
Los hombres llenan las cárceles porque, estadísticamente, son quienes cometen la mayoría de los delitos, especialmente los de carácter violento. Desde la criminología y la psicología social se ha señalado que esto no responde a una condición biológica, sino a una construcción cultural profunda. A los hombres se les educa para competir, dominar, imponer respeto y medir su valor a partir del poder y el dinero. Cuando estas expectativas no se cumplen por pobreza, exclusión, falta de oportunidades o frustración el delito aparece como una vía rápida para recuperar control, identidad o reconocimiento social, la misma presión los carcome, presión impuesta por la propia sociedad y su entorno. La violencia se convierte en un lenguaje aprendido y validado.
Sin embargo, cuando se observa a la población femenina dentro del sistema penitenciario, el panorama cambia de manera significativa. Muchas mujeres no llegan a prisión como autoras principales del delito, sino como partícipes secundarias, encubridoras o personas señaladas por su cercanía con un hombre involucrado en actividades criminales. En numerosos casos, su presencia en el proceso penal se explica más por una relación afectiva, económica o de dependencia que por una decisión criminal autónoma. Mujeres que vivían con la pareja equivocada, que transportaron algo sin comprender del todo las consecuencias legales, que guardaron silencio por miedo o que simplemente estuvieron “en el lugar incorrecto” y por no saber decir que no.
Aquí surge una de las preguntas más incómodas para el sistema de justicia, ¿qué es lo que se quiere encontrar como resultado? Porque mientras muchos hombres delinquen desde una posición activa de poder, muchas mujeres lo hacen desde una posición pasiva de subordinación o coerción. No se trata de negar responsabilidad, sino de reconocer que el grado de libertad, conciencia y decisión con el que se comete un delito no siempre es el mismo.
Desde el enfoque psicológico, la diferencia es clara. El delito masculino suele estar vinculado a la afirmación del poder, a la agresión y a la validación social frente a otros hombres. El delito femenino, en cambio, aparece con frecuencia ligado a la supervivencia, la dependencia económica, la presión emocional o el miedo. Muchas mujeres privadas de la libertad ya habían sido víctimas antes de convertirse en imputadas, fueron víctimas de violencia familiar, de abuso de pareja o de contextos de pobreza extrema que reducen drásticamente el margen de elección.
El problema se agrava cuando el sistema penal no distingue estas diferencias. Se encierra, se castiga y se acumulan expedientes, pero rara vez se evalúa de manera profunda el contexto psicológico y social que rodea al delito. El sistema actúa tarde, cuando el daño ya está hecho, y falla en lo esencial que es prevenir. No se atienden las causas estructurales que empujan a los hombres a la violencia ni las condiciones que colocan a las mujeres en posiciones de riesgo frente al delito ajeno.
Si se quiere hablar seriamente de reducción de la criminalidad, es necesario replantear el enfoque. Se requieren evaluaciones psicológicas y contextuales reales, especialmente en casos donde las mujeres aparecen como partícipes secundarias. Se necesitan programas de prevención dirigidos a hombres, enfocados en manejo emocional, resolución pacífica de conflictos y construcción de masculinidades sanas. Y, al mismo tiempo, políticas de atención integral para mujeres en situación de violencia y dependencia, antes de que el delito se convierta en la única salida visible.
La cárcel no está llena únicamente de delincuentes, está llena de historias mal atendidas, de decisiones tomadas bajo presión y de fallos previos que nadie quiso ver a tiempo. Comprender por qué hay tantos hombres y tan pocas mujeres en prisión y por qué esas pocas mujeres están ahí no es justificar el delito, es entenderlo para evitar que se repita.
Porque mientras sigamos encarcelando consecuencias y no causas, la diferencia de género en las prisiones seguirá siendo el reflejo de una sociedad que falla antes de que el delito ocurra.