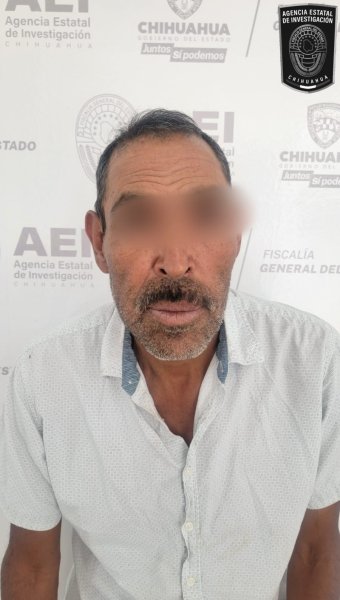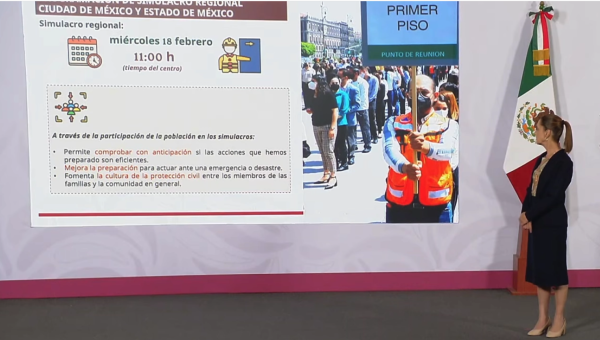No todo es violencia política de género

El día de hoy les escribo de forma íntima, no sólo como militante de un partido político, sino como una mujer que se afirma privada y públicamente como feminista, y que cree con firmeza que las mujeres debemos seguir abriéndonos camino en la política. Desde una visión autocrítica, debo decir que nací hija del patriarcado, y que, en esa herencia, en mi historia de vida, he ejercido violencias machistas que incluso a nosotras nos parecen naturales, porque fue lo que se nos enseñó: a ser extremadamente dura con mi madre y mis hermanas, a competir con otras mujeres, a tachar de “ruidosas” a las más osadas y a ver como “excéntricas” a las más diversas. Después, yo fui presa de esas mismas violencias. Entonces, a mis tiernos quince años encontré al feminismo como una liberación. Como un pulso bajo la piel que me exigía repensar al mundo. Empecé a desear “mi propia habitación”, como Virginia Woolf. Aunque no sería innovadora ni productiva como escritora, encontraría siempre cobijo en las ideas de mujeres revolucionarias que cambiaron la historia como me transformaron a mí, con la impronta del no retorno.
Todas ellas, incluso las que no se nombran, nos han concedido un mundo más amable a las jóvenes y a las que aún están por nacer. Su lucha nos legó, además, de una herramienta poderosa: los derechos político-electorales. La posibilidad no sólo de votar, sino de ser votadas. Pero no nos quedamos ahí. En nuestro país, en el 2020, el Senado de la República reformó siete leyes para erradicar la violencia política contra las mujeres.
Es complejo definir las aristas de la figura de “violencia política en razón de género”, pero no es un fenómeno nuevo. Podría hacer mención expresa de conductas que podrían encuadrarla, pero los ejemplos nos permiten recordar. Vayámonos a 2018, a Chiapas con las “Manuelitas”, donde 67 mujeres renunciaron masivamente a sus cargos por coerción de sus partidos, o con las muxes en Oaxaca, donde 17 de 19 candidatos se hicieron pasar por mujeres trans para tratar de burlar la cuota de género.
O abramos nuestra red social favorita y exploremos en páginas de oposición partidista, a los “likes” de nuestro tío mocho, donde las críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum van orientadas, no por su desempeño como funcionaria pública, sino por su apariencia física. Desde luego, las campañas digitales de sus adversarios políticos siempre han sido tan burdas que se resumen en caricaturizar a la presidenta en “memes” que refuerzan estereotipos de género, o bien, aquellos “comentólogos” ordinarios que insisten en ponerla a la sombra de un hombre. Todo esto es violencia política en razón de género: psicológica, simbólica y, a veces, hasta sexual.
Esta violencia también puede terminar siendo feminicida, y lo ha sido en algunos casos, en donde la vidas de mujeres electas se ven atentadas únicamente para impedir que tomen protesta.
Pero, ¿estamos violentando cuando señalamos, por ejemplo, a la gobernadora Maru Campos, de uso ilícito de recursos públicos y tráfico de influencias? La verdad es que no. Pensar que sí nos lleva a un filo muy peligroso para el debate público. El de limitar toda libertad de expresión (incluidas las voces de otras mujeres) y minar toda crítica política, utilizando el blindaje de “violencia política”.
Aceptemos una realidad. A las mujeres políticas nos tomará el doble de trabajo poder ser legitimadas como son legitimados otros hombres políticos, pese a ser mentirosos, flojos, tontos o malos funcionarios públicos. Pero las mujeres no llegamos a la política para replicar los vicios de nuestros homólogos masculinos, sino para convertirnos en una alternativa honesta que facilite la rendición de cuentas.
No trivialicemos ni perdamos el significado de recursos que deben de estar al servicio de las más vulnerables, pues su uso deshonesto nos perjudica a todas, como el cuento del pastorcito mentiroso. Caer en dicho vicio sólo enardece a la narrativa antifeminista. Y nos hace ser injustas hacia las mujeres víctimas de violencia política en razón de género, que se han convertido en precedentes de lucha para beneficiarnos a todas (feministas o no) con mecanismos institucionales que nos permitan participar en la arena política en igualdad de circunstancias.
Somos legisladoras y, como los legisladores, estamos sometidas al escrutinio público. Podemos (y debemos) responder. Utilizar nuestro sexo o género para excusarnos y tratar de callar a otros nada más nos empequeñece y minimiza dentro de la política.