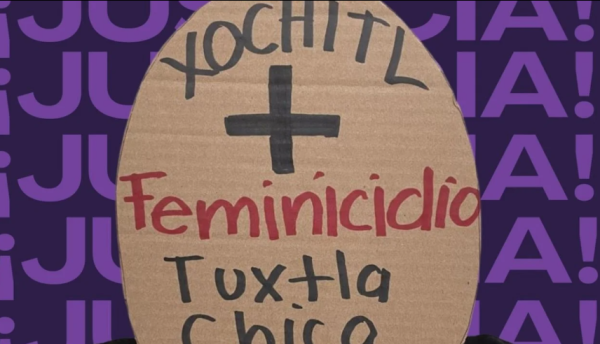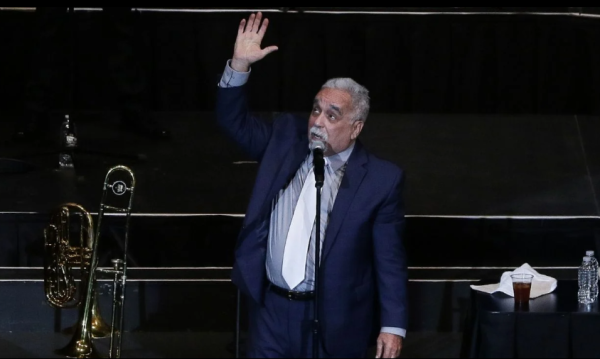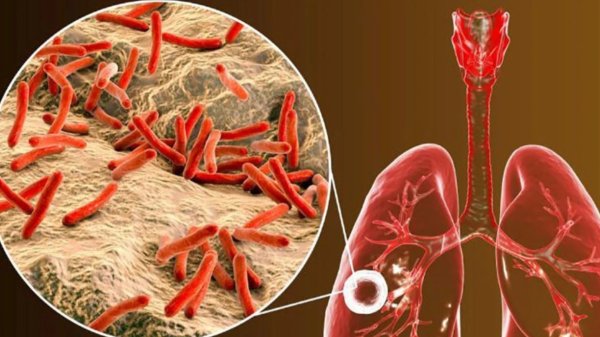Avenida Independencia: Sangre, Comercio y Progreso en el Corazón de Chihuahua (Segunda parte)
Crónicas de mis Recuerdos
Por: Oscar A. Viramontes Olivas
violioscar@gmail.com
Cierren los ojos nuevamente, pues retrocedamos el reloj a los primeros años del siglo XX, justo antes de que el cañón y el hacha de la Revolución reescribieran la geografía de Chihuahua; estás parado en el corazón de la Calle del Comercio, una vena de tierra estrecha y palpitante, donde el desierto lo devoraba todo, lo que hoy se extiende como una majestuosa plancha de cantera y progreso, no era más que una cicatriz irregular trazada sobre la tierra árida, una senda que conectaba las esperanzas de los primeros pobladores con el latido incipiente de la Plaza de Armas. En el fragor del siglo XIX, a esta senda angosta se le bautizó con un nombre nacido de la necesidad y el sudor, la “Calle del Comercio”. Fue el Ayuntamiento de Chihuahua quien, observando cómo el destino de la ciudad se tejía en los mostradores de los mercaderes más prósperos, decidió oficializar su vocación, era el eje absoluto del trueque, allí, bajo un sol que castigaba sin piedad, las carretas cargadas de plata de las minas y ricas telas de ultramar chirriaban sobre el lodo en las lluvias y levantaban tormentas de polvo sofocante en las sequías.
La Calle del Comercio era un pasadizo asfixiante, flanqueado por gruesas casonas de adobe que se miraban frente a frente a escasos siete u ocho metros de distancia, permitiendo apenas que dos carruajes se cruzaran conteniendo la respiración. El sacrificio era cotidiano, pero el beneficio era la supervivencia misma de una economía que se negaba a morir en el aislamiento. La modernidad verdadera no llega con firmas en un papel, llega con estruendo, si la avenida Independencia tuvo un arquitecto visionario y brutal, ese fue Francisco Villa cuando corría el gélido diciembre de 1913, y tras la toma de la ciudad, el Centauro del Norte asumió la gubernatura provisional y en un acto de audacia sin precedentes, que hoy haría palidecer a cualquier urbanista, Villa sentenció a muerte la estrechez de la avenida, ordenando que la arteria, que apenas rozaba ocho metros, fuera desgarrada y ensanchada hasta alcanzar unos imponentes 25 a 30 metros. El método fue tajante, la demolición implacable, se dice que el propio General, cabalgando junto a su estado mayor, marcó con dedo de hierro la línea de la fatalidad sobre las aceras.
Aquí no hay asfalto, ni aceras amplias, ni silencio, aquí la vida es un torrente asfixiante y glorioso. Esta es la crónica de un día cualquiera en el vientre comercial de la ciudad, un homenaje a los sentidos y al sacrificio cotidiano de quienes forjaron nuestra capital a fuerza de sudor y plata. Antes de que el sol logre asomarse por encima de las pesadas cornisas, la calle ya respira, a las cinco de la mañana, la Calle del Comercio es un túnel de sombras largas y frías, la anchura de apenas siete u ocho metros entre las casonas de adobe, crea un microclima, el aire de la madrugada se queda estancado, denso, cargado del rocío nocturno que humedece la tierra suelta. El silencio se rompe con un crujido grave y sostenido, son los pesados portones de mezquite abriéndose de par en par; los mozos de las grandes casas comerciales, los peones y los aprendices comienzan su jornada. Escuchas el roce áspero de las escobas de vara barriendo el frente de las boticas, intentando inútilmente ganarle la batalla al polvo eterno del desierto.
De pronto, el primer repique de las campanas de la Catedral llama a la primera misa, su eco rebotando violentamente entre las paredes tan cercanas, creando una resonancia que te hace vibrar el pecho. El primer aroma que inunda la Independencia es el del vaho de la tierra húmeda, mezclado con el humo de la leña de encino y mezquite que escapa de los patios interiores donde ya hierven las ollas de café de olla y canela. Es un olor a hogar, pero un hogar que pronto será devorado por la furia del mercado. Para cuando el sol del mediodía cae a plomo sobre Chihuahua, la calle es un infierno glorioso. Al ser tan estrecha, el sol no ilumina las fachadas, sino que cae como una cuchilla de luz blanca justo en el centro del camino, partiendo la calle en dos mitades de sombra, donde la gente se amontona para huir del calor.
Caminar por aquí requiere destreza y paciencia, tienes que pegarte a los gruesos muros encalados porque el centro de la vía está dominado por las carretas tiradas por mulas y caballos. Imagina el caos, dos carruajes intentando cruzarse en un espacio donde apenas cabe uno. Los carreteros gritan, restallan los látigos y las ruedas de madera con aros de hierro, chirrían agudamente sobre las piedras irregulares. Es un ruido ensordecedor que se mezcla con el relinchar de los animales nerviosos. En esta calle, el sacrificio no distingue clases, aunque el beneficio sí, por la misma acera, transita el elegante hacendado con botas de cuero importado, esquivando el estiércol fresco de los caballos, y el indígena rarámuri que ha bajado de la sierra con hierbas medicinales a cuestas. Si pasas frente a las boticas, el aire se vuelve un golpe denso de olores exóticos, alcanfor, azufre, clavo, anís y el toque dulzón de los ungüentos de árnica. Unos pasos más adelante, el aroma cambia bruscamente al olor crudo y curtido de las talabarterías: cuero fresco, grasa de caballo y el sudor acre de los artesanos que trabajan a la vista de todos.
Y por encima de todo, el olor humano, en una época donde el agua es un lujo y el sol no perdona, el olor a sudor rancio de los cargadores que llevan costales de harina y barras de plata se mezcla con el pesado perfume de agua de rosas de las señoras de alcurnia que, salen a comprar telas francesas a los grandes almacenes de los Terrazas o los Ketelsen. Cuando el sol comienza a caer, la Calle del Comercio adquiere una belleza melancólica, casi poética; el polvo que han levantado miles de pisadas y pezuñas durante el día se queda suspendido en el aire, atrapado entre las casonas. Los últimos rayos de sol atraviesan esa nube de tierra, tiñendo la calle de un color dorado, espeso, casi sólido. La intensidad física disminuye, pero la tensión comercial alcanza su punto máximo. Desde las puertas entreabiertas de las casas de cambio, y las tiendas de raya, escuchas el sonido más sagrado del Porfiriato, el tintineo metálico de las monedas de plata del cuño de Chihuahua, cayendo sobre los mostradores de madera de caoba. Es el sonido del beneficio, de la riqueza acumulada tras un día de asfixia y gritos.
Pero en ese murmullo vespertino, si prestas atención, ya se escucha un presagio. En las esquinas, los hombres de campo, con sombreros manchados de sudor, hablan en voz baja, hablan de injusticias, de haciendas inmensas y de peones endeudados de por vida en esas mismas tiendas de raya. La Calle del Comercio, con su estrechez opresiva, y su riqueza desbordante, es una olla de presión. Es un microcosmos de un México que ya no aguanta más; las paredes de adobe están tan juntas que, parece que la calle misma está a punto de reventar. Y reventaría. Apenas unos años después, Francisco Villa no solo traería sus tropas por este callejón de polvo y plata, traería sus hachas. Y todo este mundo de olores a especias, estiércol, pólvora y perfume francés, sería demolido piedra por piedra para abrirle paso al viento, a la luz y a una nueva era llamada Independencia.
“Avenida Independencia: Sangre, Comercio y Progreso en el Corazón de Chihuahua”, forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos de Chihuahua. Si desea la colección de libros “Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua”, tomos del I al XIII adquiéralos en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111) o al WhatsApp 614-148-85-03 y con gusto los llevamos a domicilio.