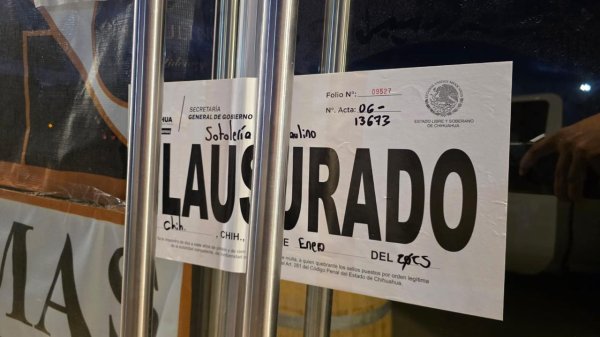El nombre como acto de presencia

Hoy quiero platicar de la importancia del nombre.
Sí, de ese que casi siempre terminamos perdiendo entre apodos mal puestos, diminutivos innecesarios o versiones “más fáciles” para otros.
Ese mismo nombre que tanto trabajo les costó elegir a nuestr@s santas madres y padres.
Y no, no es cosa menor.
El nombre nos da identidad.
Nos nombra antes de que sepamos quiénes somos.
Nos presenta al mundo antes de que podamos defendernos.
Cada vez tengo más certeza de algo: no solo habitamos un nombre, lo vamos construyendo.
Le damos carácter, peso, historia.
Lo llenamos de decisiones, de errores, de valentías pequeñas y de silencios largos.
Nuestro nombre termina cargando lo que somos… y también lo que sobrevivimos.
Por eso importa.
Porque no es solo cómo nos llaman, sino cómo respondemos a ese llamado.
Hay nombres que se dicen con cariño.
Otros con costumbre. Y algunos que solo existen cuando alguien nos mira de verdad.
Tal vez crecer también sea eso: volver a nuestro nombre completo, quitarlo del diminutivo, pronunciarlo sin disculpas y aprender a habitarlo con dignidad.
Porque cuando recuperamos nuestro nombre, recuperamos algo más profundo: el derecho a ser quienes somos, sin traducciones ni apodos prestados.
En mi caso, hay algo que nunca ha sido una estrategia ni una forma de acercamiento: llamar a las personas por su nombre.
Es un gesto que me nace, casi sin pensarlo.
Como si nombrar al otro fuera una manera sencilla —y profundamente humana— de reconocerlo.
Siempre me pasa lo mismo: cuando digo el nombre de alguien, algo se acomoda.
No porque la conversación se vuelva más fácil, sino porque se vuelve más real.
El encuentro deja de ser funcional y se transforma en humano.
Por eso siempre pregunto el nombre.
El del mesero o la mesera.
El del valet parking.
El del guardia de seguridad.
El del que viene y va.
El del chef o la chef.
No importa la función que desempeñen. Importa que somos personas. Y a veces se nos olvida. La prisa nos vuelve ciegos.
Entramos a un lugar, pedimos, recibimos, pagamos y seguimos.
Como si lo único importante fuera que el platillo llegue caliente o que el servicio sea correcto.
Pero entre ese trayecto invisible —entre la cocina y el comensal— hay alguien.
Alguien que sostiene el momento. Alguien con una historia. Con un cansancio. Con un nombre que lo acompaña desde siempre.
Por eso lo pregunto. Y por eso lo uso.
No para provocar cercanía artificial ni generar nada extra.
Solo para reconocer lo que ya está ahí.
Para no olvidar —ni permitir que se olvide— que del otro lado hay una persona.
Llamar a alguien por su nombre no es cortesía.
No es protocolo.
No es técnica.
Es memoria.
Es presencia.
Es una forma silenciosa de decir: te veo.
Porque antes que funciones, turnos o servicios, somos personas.
Y en lo cotidiano, eso se nos olvida.
Iván, Mafer, Michel, Paquito, Robert, Xime, Ximena Tapia, Yen Serrano, América, Angello, Brandon, Brenda, Chris, Diego, Fer Melo, Franco, Giselle y Gerar han sido mis amigos y baristas; los que me han acompañado en mañanas y tardes de café, cuando el día empieza o cuando necesita una pausa.
Aarón y Armando son quienes acomodan el auto, y muchas veces también el ánimo.
Juan y Luis, policías, son presencia firme cuando todo se vuelve oscuro y alguien necesita sentirse a salvo.
Ricardo, Abel, Emilio, Luis y Georgina conducen los taxis que rescatan, los que llegan cuando hace falta irse o volver.
Amelia, la señora de los elotes, y Gudelia, la de los buñuelos, sostienen sabores que también son memoria.
Y Héctor y Luz, chefs de XHUA’A Cocina de Raíz, me regresaron a la infancia con su comida oaxaqueña.
No cocinan platillos: despiertan recuerdos.
Ahí entendí que hay manos que no solo alimentan el cuerpo, sino el origen.
Así que, a partir de hoy, te invito a algo simple —pero poderoso—: cuando tengas frente a ti a esa persona que no conoces, con la que solo te toca coincidir un momento, haz la primera pregunta más humana que existe:
¿Cuál es tu nombre?
Y quizá no cambie el mundo.
Pero puede cambiar el día de alguien.
Y el tuyo también.
Por Jessica Valdez.