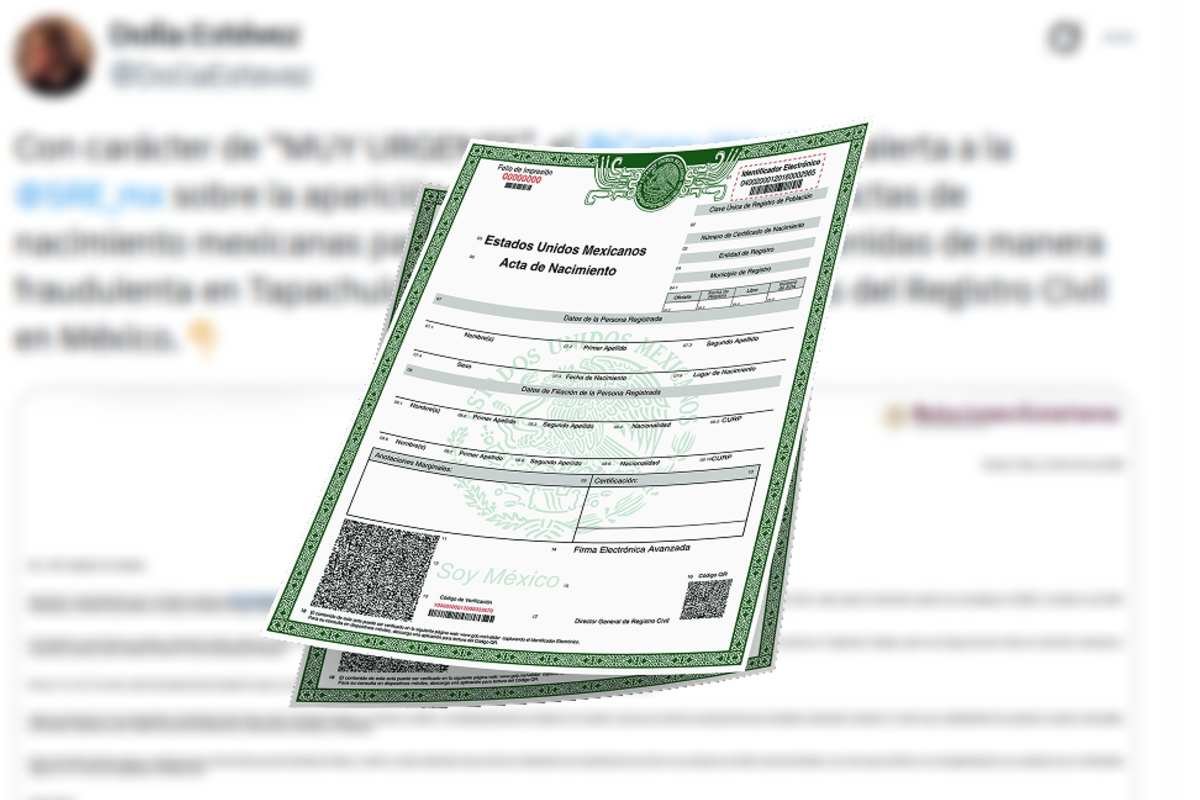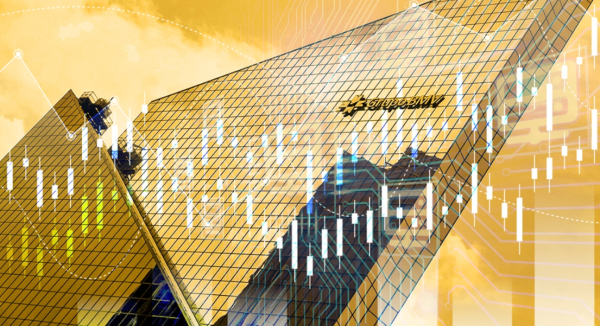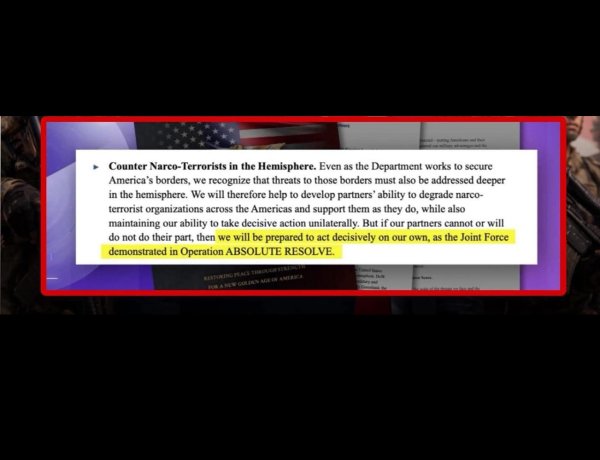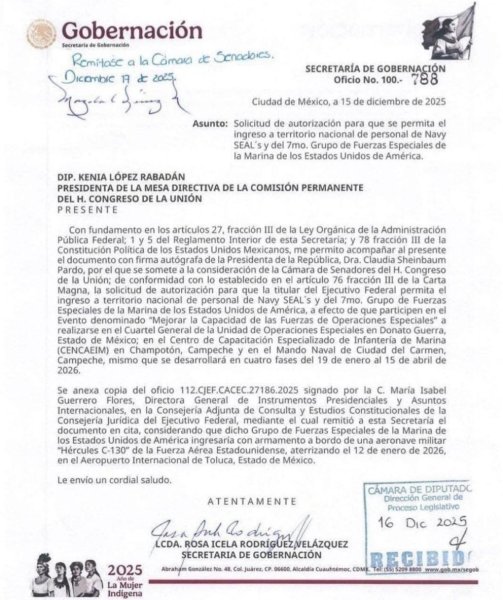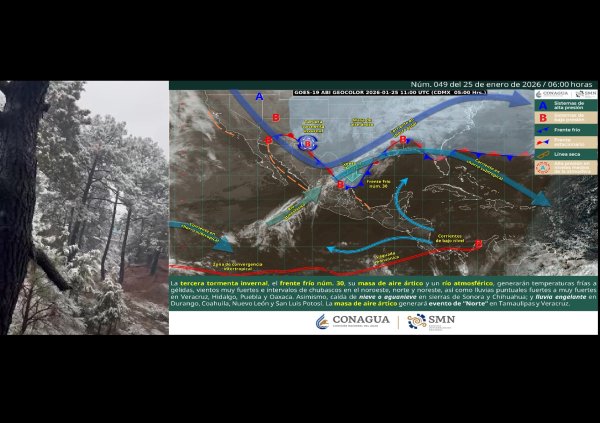Tejiendo raíces: las mías

La raíz no se explica
No todo empieza con una pregunta.
Algunas cosas empiezan con una certeza.
Yo no me hice sola.
No me inventé desde cero,
ni aparecí un día con carácter, valores y mirada propia.
Vengo de algo.
De alguien.
De una historia que me antecede y me sostiene.
Hay fuerzas que no se improvisan.
Se heredan.
Y entender de dónde viene esa fuerza
no es nostalgia:
es identidad.
Durante mucho tiempo creí que mi manera de estar en el mundo
era solo mía.
Mi forma de mirar,
de sostener,
de no huir cuando arde,
de saber cuándo esperar
y cuándo avanzar.
Hasta que entendí algo esencial:
esas capacidades no nacieron conmigo.
Me fueron entregadas.
Vienen de mujeres que no aprendieron a resistir
esperando que pasara la tormenta,
sino a leer el clima
y a moverse con él.
Ahí empieza mi historia.
Mi abuela materna
Manuela nace en Atatlauca, Oaxaca.
Sur profundo.
Territorio mixteco.
Un lugar donde la raíz no se explica: se vive.
Venía del sur,
de las manos que saben sin preguntar.
De la sabiduría que no necesita nombre
porque habita en el gesto.
Conocía el tiempo del fuego,
el pulso del metate,
la paciencia del mole que no se apura
porque entiende que todo llega cuando debe llegar.
Sabía curar con las manos.
Leía el cuerpo y el ánimo
como quien reconoce la tierra.
Entendía que el mal se va
cuando alguien lo enfrenta con certeza,
sin miedo
y sin duda.
Ahí el agave crece lento.
Se fortalece en el silencio.
Espera años
para entregarse al fuego
y volverse mezcal.
No se quema:
se revela.
Manuela comprendía esa alquimia.
Sabía que el fuego no destruye: ordena.
Levantaba altares como quien abre portales,
puentes entre la vida, la muerte y la memoria.
No para despedir,
sino para mantener cerca.
Su magia fue sostener lo invisible.
Hacer del recuerdo una presencia viva.
Nombrar
para que nadie se fuera del todo.
Mi abuela paterna
Marcelina viene de Tequila, Jalisco,
tierra donde el agave azul
aprende a entregarse.
El tequila no se explica:
se queda.
Como la comida sencilla
que no se nombra,
pero regresa toda la vida
a tocar la memoria.
Su magia fue la transformación precisa.
Saber cuándo cortar.
Cuándo soltar.
El agave se entrega entero
para que otros celebren.
Y Marcelina entendió ese gesto.
Su valentía fue el desprendimiento:
soltar para que otros vivieran mejor,
aunque esa ausencia
doliera generaciones después.
No fue abandono.
Fue visión.
Porque hay amores
que no se miden por la cercanía,
sino por el futuro que permiten.
Mi madre
Martha se forja en la Ciudad de México,
una ciudad que no espera,
no perdona la inmovilidad
y exige decisión.
Aquí no basta con resistir:
hay que crear.
Actualizarse.
Entender el pulso del tiempo.
Martha hizo eso sin romper el hilo.
Avanzó sin olvidar.
Fue moderna
sin dejar de ser raíz.
Aprendió todos los lenguajes necesarios
para seguir andando,
pero guardó los rituales esenciales:
la educación como acto cotidiano,
la mesa como punto de encuentro,
la familia como estructura viva.
Siempre encontró el cómo sí.
No desde la prisa,
sino desde la claridad.
Su fuerza está en la acción.
En el “sí se puede” dicho con calma.
En el movimiento continuo.
No se rindió.
Construyó.
Herencia
Y luego estoy yo.
No como centro,
sino como continuidad.
Cargo un linaje que me enseñó
a amar las raíces y las tradiciones,
a mirar con atención
la forma única de cada persona.
Aprendí el arte del cómo sí.
La negociación como puente,
no como rendición.
Cargo una inteligencia emocional.
Una que observa, escucha y sostiene.
Camino con valentía,
con raíz,
con valores.
Soy profundamente sensible.
Esa también es herencia.
Veo bondad
donde no parece haberla.
Reconozco habilidades
donde otros solo ven carencias.
No inauguro la historia:
la continúo con cuidado.
Raíz y linaje
No es casualidad que todas seamos M.
Manuela.
Marcelina.
Martha.
Miriam.
M de memoria que no se borra.
M de materia que se transforma.
M de mujer que sostiene.
Vengo de Atatlauca.
De Tequila.
De la Ciudad de México.
Del fuego.
Del tiempo.
Del movimiento.
Conocer nuestras raíces no es un gesto romántico.
Es un acto de identidad.
Saber de dónde venimos
nos permite habitar lo que somos
sin pedir permiso.
Las raíces no atan.
Sostienen.
No nos detienen:
nos orientan.
Mirar hacia atrás no es retroceder.
Es reconocer el suelo firme
desde donde damos cada paso.
No empezamos aquí.
No avanzamos solas.
Somos historia viva.
Memoria en movimiento.
Raíz que sigue creciendo.
Y eso —
aunque no siempre se diga—
se siente en el cuerpo.
Por, Jessica Valdez.