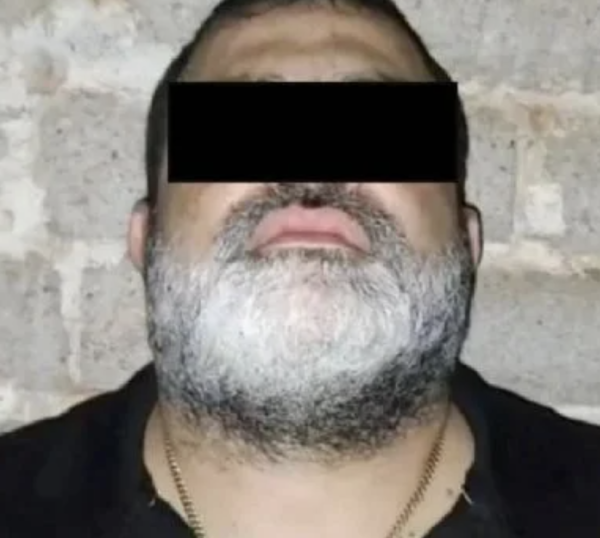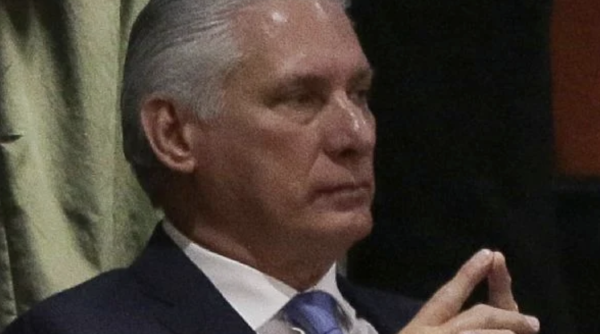Chihuahua en Llamas: "Anécdotas de una Ciudad que Resistió la Revolución”
Por: Oscar A. Viramontes Olivas
Era noviembre de 1913, cuando la plaza se llenaba de polvo y voces, los vecinos decían que el murmullo venía antes que el tambor, era la llegada de las columnas villistas, los mayores, todavía contaban cómo en las mañanas claras del horizonte, emergían jinetes que parecían salir del propio cerro, recortados como figuras de papel contra el cielo. Llegaban con bocas secas, con la pólvora pegada en la trenza del caballo, y al instante la vida de la ciudad de Chihuahua, sus jornadas, sus colas de pan, sus pequeños oficios, se vieron atravesadas por un tiempo que olía a muerte y miedo. Hubo días en que la gente cerró puertas y ventanas y, desde los zaguanes, contó la procesión de la guerra, donde tropeles que gritaban nombres, carros que arrastraban cañones, la voz grave del jefe que decidía quién viviría y quién quedaría a merced de la suerte.
Una mujer tejía entre lágrimas, cosiendo una camisa de paño para su hijo que partía con la tropa federal. Detrás de su aguja, resonaban los cañonazos lejanos. La ciudad conoció el hambre como una sombra que no solo se escondía en los estómagos, sino en los gestos; mercados vacíos, molinos sin grano, carretas que llegaban con menos bultos de lo acostumbrado. Se multiplicaron los trueques, una manta por un puñado de maíz; una cuchara por una ración de frijoles. En las esquinas, los niños, de rostros improntados por el polvo, hacían filas para recibir sopas gratuitas que voluntarios, muchas veces mujeres de parroquias o maestros, repartían en ollas humeantes. El hambre, dicen las crónicas de familia, fue una de las lenguas más crueles de la guerra.
Hubo saqueos que quedaron impresos en las historias como heridas que nunca terminan de cicatrizar. Cuando una columna villista ocupó parte de la ciudad o cuando los federales la recuperaban; comercios enteros amanecían abiertos, cajones vacíos, puertas con bisagras arrancadas. Los cronistas de la época, narran cómo algunas tiendas de telas fueron despojadas de todo lujo, no por apetito del botín, sino por necesidad voraz. Prendas vendidas en el mercado negro para pagar el pan del día, también, aparece la cara oscura de la rapiña, ladrones que, aprovechando el desconcierto, entraban y salían con sacos al hombro, confundiendo el hambre con la codicia.
Entre rumores y consignas, las casas ardieron y con ellas, se fueron recuerdos, fotografías chamuscadas, cartas de amor que ya no tendrían quien las leyera, muebles de familias que habían pertenecido por generaciones al mismo patio. El fuego no distinguía entre quienes apoyaban una causa u otra, arrasaba memoria. A veces, tras un combate, los jóvenes volvían solos a buscar entre las ruinas algún objeto que certificara la existencia de un pasado anterior a la pólvora. Encontraban nada más que ceniza y, sin embargo, se aferraban a ella, como si con ese polvo pudieran reconstituir la vida perdida. Las noches eran de patrullas y voces cortadas por órdenes; las jornadas, de rumores de fusilamientos y detenciones arbitrarias. Un viejo reloj que colgaba en la estación, marcaba las horas con una precisión que parecía insultar a la guerra; las campanadas persistían mientras el mundo se derrumbaba. Familias enteras se agrupaban en las iglesias y en las casas de vecinos, para rezar y compartir lo poco que tenían. Hubo casos, se recuerdan en cartas, de hombres que, bajo la amenaza de la bayoneta, aceptaron escoltar convoyes con provisiones, pero volvieron sin nada, sus bolsillos vacíos, y sus manos temblando como si la vergüenza fuera otro tipo de herida.
Los intentos de tomar la ciudad de Chihuahua por parte de los villistas, no siempre fueron victoriosos, ni siempre concluyeron en una sola batalla. En ocasiones, fue una cuestión de asaltos y retirada, de noche y de niebla, de decisiones improvisadas. Se habla en las memorias de choques cerca del viejo acueducto, de caballerías que se estrellaron contra barricadas improvisadas por ciudadanos armados con palos y coraje. Hubo acciones donde la astucia ganó a la fuerza; trampas, señuelos, casas convertidas en fortines por vecinos que defendían su cuadra como si fuera la última defensa del mundo. Los personajes principales de aquel drama fueron, por supuesto, figuras legendarias. Francisco “Pancho” Villa, era la sombra mayor que, en la memoria popular, mezcla audacia y contradicción.
Sus lugartenientes, entre ellos Felipe Ángeles, aparecen como hombres de mirada fría y cierta lealtad profesional; en la ciudad, sus órdenes dictaban el destino de las familias, frente a ellos, estuvieron las fuerzas federales, a veces comandadas por oficiales que actuaban con disciplina estricta, otros tiempos dejaron registros de maniobras políticas en despachos y de pactos que, se firmaron para evitar más sangre. En las crónicas locales, se nombra también a gobernadores y caciques de hacienda, hombres y mujeres que intentaron negociar con todas las partes, para mantener a salvo lo más posible a la población civil. La violencia dejó huellas en los cuerpos, heridos que nunca recuperaron la calma, niños que, aprendieron a no soñar, mujeres que vivieron el duelo como rutina.
La peste del dolor se transmitía como una costumbre no pedida; madres que no vieron crecer a sus hijos, esposas que aguardaron el regreso de hombres que no volvieron; los cementerios, crecieron en sus filas; los enterradores trabajaron en silencio, insensibles al cansancio, como quienes cumplen con la última obligación que la guerra no tiene piedad de aplazar. Pero no todo fue desolación, las historias también parecen salpicadas de gestos de solidaridad que, alumbraron el momento más oscuro: vecinos que compartían la última galleta, médicos que improvisaban quirófanos en escuelas, maestros que, aun sin pupitres, enseñaban a leer bajo la luz de velas para que, la guerra no desarraigara la posibilidad del futuro. En barrios, las mujeres organizaron comedores comunitarios, los artesanos repararon carros y arados, para que, la vida productiva no se extinguiera. Estos actos, pequeños pero constantes, fueron el tejido con el que, la ciudad sostuvo su dignidad en medio de la ruina.
La posguerra fue un tiempo de mirar los niveles de destrucción y ponerse a trabajar. La ciudad de Chihuahua tuvo que levantar mercados, reabrir molinos, reconstruir casas y, sobre todo, restituir la confianza entre sus gentes. Se emprendieron obras de saneamiento, se reabrieron escuelas, y se intentó volver a organizar el comercio. La tarea no fue inmediata, la reconstrucción fue lenta, marcada por la escasez y por la necesidad de rehacer tejidos sociales, pero también, fue pedagógica, pues la memoria de aquellos años se transformó en relato público y en lección para no repetir la desventura. El proceso de salida adelante, implicó también gestos de perdón práctico; los pactos por el trabajo, acuerdos para la repartición de tierras en algunos lugares y programas para recomponer el comercio local. El Estado, en algunos momentos, tuvo un rol, envió recursos, construyó obras públicas, y trató de regular la vida económica. Pero la fuerza más decisiva fue la de los propios chihuahuenses, hombres y mujeres que regresaron a sus oficios, que levantaron talleres, que retomaron fiestas y procesiones como actos de afirmación de vida. Hoy las calles conservan huellas que apenas se adivinan, nombres de plazas, fachadas remendadas, placas que recuerdan batallas. La ciudad que sobrevivió a la Revolución lo hizo cargando sus duelos y sus gestos de solidaridad, por ello, en las tertulias de viejos, aún suena la voz de los que vieron a Villa pasar; en las escuelas, los niños escuchan, con asombro, relatos de hambre y heroísmo. La memoria, a veces selectiva, a veces feroz, convoca el pasado para que no vuelva incontrolado.
Chihuahua eligió, en su gran mayoría, la vida, fue un costoso aprendizaje que dejó cicatrices y, junto a ellas, un legado de resistencia que continúa narrándose, como un faro que alumbra para que la ciudad no olvide su propia fragilidad ni su capacidad de renacer.